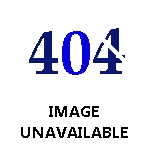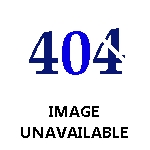Otoño de 456 AD, cerca de la actual St. Malo, Francia.
Otoño de 456 AD, cerca de la actual St. Malo, Francia.
Una incesante llovizna ha estado cayendo durante los últimos días y una espesa niebla cubre, como un fantasmal manto, toda la región. Ebermund había dispuesto a sus hombres abrigados junto a la base de una loma. El misterioso círculo de piedras que coronaba la colina ponía nerviosos a los guerreros godos pero, al menos, a su resguardo habían podido encender un precario fuego con el que calentar sus huesos, entumecidos después de más de una semana de este horrible clima.
Hacía poco más de un mes Ebermund había aceptado dirigir la pequeña partida de guerra con la esperanza de conseguir botín y cierto renombre ante sus superiores, pero los resultados no podían ser más desalentadores: apenas un puñado de aldeas miserables y el rumor de Riothamus corriendo de boca en boca entre sus hombres. Riothamus, ese dichoso caudillo britano cuyo nombre era musitado como una oración por los habitantes del norte de la Galia y susurrado con terror por los godos. Un fantasma desdibujado pero ominoso, como unas hinchadas nubes negras que con precariedad contienen el poder de una tormenta. Apenas empezaba a despuntar el alba cuando el grito de Fredegar, que esa noche hacía la última guardia, despertó a los incursores godos: ¡Britanos, britanos! Ebermund se puso en pie como un resorte, incapaz aun de decidir si estaba despierto o seguía atrapado por el intranquilo duermevela plagado de espectros y enemigos inalcanzables. Buscó con el tacto la espada que descansaba juto a él mientras seguía con su mirada el dedo de Fredegar. Allí arriba, en lo alto de la colina, como un sueño del pasado, aparecía un jinete entre las grandes piedras grises. Piedras grises, niebla gris, ropajes grises... y un draco rojo, agitándose y gimiendo al viento.
Apenas empezaba a despuntar el alba cuando el grito de Fredegar, que esa noche hacía la última guardia, despertó a los incursores godos: ¡Britanos, britanos! Ebermund se puso en pie como un resorte, incapaz aun de decidir si estaba despierto o seguía atrapado por el intranquilo duermevela plagado de espectros y enemigos inalcanzables. Buscó con el tacto la espada que descansaba juto a él mientras seguía con su mirada el dedo de Fredegar. Allí arriba, en lo alto de la colina, como un sueño del pasado, aparecía un jinete entre las grandes piedras grises. Piedras grises, niebla gris, ropajes grises... y un draco rojo, agitándose y gimiendo al viento.
Surgiendo de entre la bruma fueron materializándose nuevos jinetes sobre caballos acorazados, con largas lanzas que descansaban sobre sus hombros y que debían empuñar con ambas manos. ¡Arriba idiotas! ¡Formad, formad! - ordenó Ebermund. Sus hombres obedecieron apresuradamente -lamentándose aquellos que habían decidido despojarse de sus cotas de malla para dormir-, tomando sus lanzas y embrazando los escudos con tanta celeridad como les fue posible.
Apenas habían podido conformar una improvisada línea de batalla cuando el grupo de Tharasmund, en la retaguardia, se puso a gritar presa del pánico. Ebermund apartó a empellones a los hombres que estaban a su alrededor y entrecerró los ojos intentando discernir que era lo que estaba sucediendo.
Allí estaba, surgiendo del bosque sobre un impresionante caballo protegido por una pesada barda completa. No podía ser otro. Era un hombre robusto, de cabello castaño y una cuidada barba. Protegía su cuerpo con una elaborada armadura de placas y cota de malla, lucía un impresionante yelmo con incrustaciones y una cimera roja caía sobre sus hombros. Una de sus manos sujetaba una larguísima lanza que apoyaba sobre su hombro, mientras en su antebrazo izquierdo portaba un pequeño escudo blanco con un dragón rampante rojo.
Sonó un cuerno como un sobrecogedor gemido y los caballos comenzaron a moverse. Al paso primero. Al trote un pestañeo después. Y pronto en una carga salvaje que hacía atronar el suelo y saltar por los aires pedazos de tierra húmeda. Los britanos bajaron sus lanzas sujetándolas con ambas manos y gritaron al unísono como el rugir de un millar de dragones. Riothamus es un personaje de leyenda casi desconocido, uno más de esos héroes anónimos de la apenas esbozada Edad Oscura, pero que jugó un importante papel en la creación de uno de los mitos que ha pervivido hasta nuestros días, y ¿no es la memoria una forma de inmortalidad?
Riothamus es un personaje de leyenda casi desconocido, uno más de esos héroes anónimos de la apenas esbozada Edad Oscura, pero que jugó un importante papel en la creación de uno de los mitos que ha pervivido hasta nuestros días, y ¿no es la memoria una forma de inmortalidad?
Conocemos dos documentos en los que se menciona a Riothamus: las crónicas góticas de Jordanes y una carta que le envía Sidonius Apollinaris, obispo de Clermont Ferrand.
La carta de Sidonius pide explicaciones a Riothamus por unos esclavos que los britanos han liberado. En esa época Armórica estaba actuando como un foco de atracción para un amplio grupo de seres humanos; desde colonos britanos, hasta esclavos y hombres ligados a la tierra que aprovechaban la debilidad del Imperio Romano para escapar de sus amos y de la amenaza de los godos.
En su trabajo sobre los godos Jordanes describe a Riothamus como un poderoso caudillo de los britanos, tanto isleños como aquellos que se habían asentado al otro lado del canal, en la región de la Armórica que hoy conocemos como Bretaña Francesa.
Riothamus parece ser una latinización del britónico Rigotamos, que podríamos traducir como "rey de la mayoría" o "rey supremo" (encontramos la misma raíz que rex, -rix o righ).
Sería demasiado aventurar que Riothamus reinase sobre toda Britania, pero parece que por aquella época los reinos de Kernow y Dumnonia podían estar unificados y que las gentes de Benoic guardaban cierta relación con sus "polis" de origen como clientes.
Nuestro protagonista parecía ser un importante personaje dentro del complejo esquema de reyezuelos y caudillos que se repartían la isla de Britania tras la apresurada partida de las legiones romanas. Y debía destacar especialmente entre ellos porque el mismo emperador Procopio Antemio solicita a Riothamus ayuda contra los godos que asolaban la Galia y este acude a su llamada con la nada despreciable cantidad de 12.000 hombres. Esta gran aventura continental de Riothamus no llega a buen término, ya que Eurico, rey de los visigodos, intercepta al caudillo britano antes de que sus fuerzas puedan unirse a los romanos y sus otros aliados: francos y burgundios. Aquí hay mucho espacio para la especulación, ya que algunos autores afirman que Riothamus pudo haber sido traicionado, puesto que alguien debería haber informado a Eurico del desembarco de los britanos. Un candidato para encarnar a este villano parece ser Arvandus, un siniestro personaje amigo de Sidonius Apollinaris y prefecto del pretorio en la Galia. Otras fuentes identifican a este tal Arvandus como sobrino de Riothamus. Ambas teorías no tendrían por qué ser incompatibles.
Esta gran aventura continental de Riothamus no llega a buen término, ya que Eurico, rey de los visigodos, intercepta al caudillo britano antes de que sus fuerzas puedan unirse a los romanos y sus otros aliados: francos y burgundios. Aquí hay mucho espacio para la especulación, ya que algunos autores afirman que Riothamus pudo haber sido traicionado, puesto que alguien debería haber informado a Eurico del desembarco de los britanos. Un candidato para encarnar a este villano parece ser Arvandus, un siniestro personaje amigo de Sidonius Apollinaris y prefecto del pretorio en la Galia. Otras fuentes identifican a este tal Arvandus como sobrino de Riothamus. Ambas teorías no tendrían por qué ser incompatibles.
En cualquier caso los hechos parece haber coincidido con la muerte de Antemio y la subida al trono imperial de Anicio Olibrio, que sufrió un agitado reinado.
La batalla entre Eurico y Riothamus debió ser realmente sangrienta y finalmente el rey britano fue derrotado, huyendo con un puñado de supervivientes a una ciudad de la Galia burgundia llamada -¡atención!- Avallon.
Tras imponerse a las tropas isleñas Eurico derrotó a los romanos, haciéndose con el control de la ciudad de Arverna y el resto de territorios galos que aun estaban bajo el control imperial.
Parece ser que, antes de que estos hechos tuvieran lugar, Riothamus ya había participado en varias campañas en Armórica protegiendo a sus súbditos bretones, mientras mantenía una guerra constante contra la presión de los sajones en la propia Britania (en este punto no sería descabellado imaginar que fueran los sajones quienes advirtieran a los visigodos de la maniobra de su enemigo común). Esto viene a destacar la importancia militar del líder britano, capaz de desplazar una gran fuerza al continente cuando en casa debía permanecer en un continuo estado de guerra con los sajones, atento ante las correrías de los incursores irlandeses y vigilante ante la velada amenaza del resto de reinos britanos, como Gwent y Powys, envueltos en las habituales rencillas de los caudillos isleños. Otra fuente, sin duda fascinante, es la lista de reyes de Dumnonia, donde un tal Riotham aparece mencionado como hijo del rey Deroch I o tal vez Deroch II. La confusión parece deberse a un constante estado de conspiraciones y a errores en la redacción del documento, ya que una sub-fuente principal es una serie de biografías de santos. En cualquier caso parece razonable pensar que este Riotham ap Derech fuese una contracción de Riothamus... especialmente conociendo la biografía del personaje. Al parecer, este tal Riotham fue desterrado de Dumnonia por un usurpador tras la muerte de su padre. Riotham buscaría refugio en Benoic, donde haría fortuna y aliados, y desde donde regresaría a su patria para enfrentarse y matar al usurpador (¿tal vez su propio hermano Riwal Deroc ap Derech?).
Otra fuente, sin duda fascinante, es la lista de reyes de Dumnonia, donde un tal Riotham aparece mencionado como hijo del rey Deroch I o tal vez Deroch II. La confusión parece deberse a un constante estado de conspiraciones y a errores en la redacción del documento, ya que una sub-fuente principal es una serie de biografías de santos. En cualquier caso parece razonable pensar que este Riotham ap Derech fuese una contracción de Riothamus... especialmente conociendo la biografía del personaje. Al parecer, este tal Riotham fue desterrado de Dumnonia por un usurpador tras la muerte de su padre. Riotham buscaría refugio en Benoic, donde haría fortuna y aliados, y desde donde regresaría a su patria para enfrentarse y matar al usurpador (¿tal vez su propio hermano Riwal Deroc ap Derech?). Después de conocer estos datos sobre la biografía de Riothamus es lógico que el lector relacione en mayor o menor medida sus aventuras y batallas con Arturo. No sería el primero; varios autores defienden esta hipótesis. Si aceptamos que Riothamus es un título podríamos intentar poner un nombre propio al personaje... tal vez Ambrosius Aurelianus, a quien muchos identefican con el propio Arturo
Después de conocer estos datos sobre la biografía de Riothamus es lógico que el lector relacione en mayor o menor medida sus aventuras y batallas con Arturo. No sería el primero; varios autores defienden esta hipótesis. Si aceptamos que Riothamus es un título podríamos intentar poner un nombre propio al personaje... tal vez Ambrosius Aurelianus, a quien muchos identefican con el propio Arturo
Por otra parte la fuerza militar del personaje y sus aventuras a uno y otro lado del canal parecen ser un reflejo (o un calco) de Arturo, que también sería rey de Dumnonia y pasaría parte de su juventud en Benoic.
El odio de la Iglesia también parece ser común. Arturo -menospreciado por Gildas- pudo haberse servido de expolios en iglesias para sufragar sus campañas, mientras Riothamus se ganó la animadversión de Sidonius Apollinaris liberando siervos y esclavos propiedad del propio obispo o de sus clientes. También es sugerente pensar que ambos personajes, educados siguiendo la tradición militar romana, podrían ser practicantes del mitraísmo, uno de los más sólidos oponentes del cristianismo y que arraigó con fuerza entre los soldados romanos. También podrían haber sido bastante permisivos con los fieles paganos; en Britania la Iglesia aun se esforzaba por aplastar la última resistencia pagana tanto de los seguidores de la tradición celta original y la romana, así como fieles de cultos orientales, como Ísis o el propio Mitra.
La traición también forma una parte importante en la historia de ambos personajes; Mordred y Arvandus, hijo y sobrino, precipitaron la caída de los héroes.
Finalmente el traslado a Aval(l)on parece la coincidencia mas llamativa. Ambos viajan a tal lugar aun con vida y las andanzas de los dos parecen desvanecerse en ese punto.
Riothamus en DBA Si queremos ponernos en la piel del caudillo britano en DBA no tendremos que pensarlo demasiado, nuestra lista es II/81. Sub-Roman British. Concretamente la sublista c), donde el general Kn nos permitirá representar una cierta épica.
Si queremos ponernos en la piel del caudillo britano en DBA no tendremos que pensarlo demasiado, nuestra lista es II/81. Sub-Roman British. Concretamente la sublista c), donde el general Kn nos permitirá representar una cierta épica.
Nuestros enemigos serán sajones, irlandeses y visigodos, o tal vez otros reinos britanos. Incluso pictos, si queremos representar campañas norteñas.
Muchas marcas fabrican miniaturas apropiadas de la Edad Oscura, entre ellas cabría destacar Essex, ATF y Old Glory.
Riothamus: ramificaciones del mito artúrico
martes, 16 de junio de 2009
Publicado por Endakil en 2:25 3 comentarios
Etiquetas: britanos, godos, historia, rey arturo, romanos, sajones
Crisis de la República Romana IV: Auge de Pompeyo
viernes, 12 de junio de 2009
 Las limitaciones (y errores) de la reforma silana se hicieron patentes muy pronto; prácticamente nada más retirarse Sila del primer plano político. La ‘herencia’ dejada por su dictadura condicionará la vida política romana durante casi todo el periodo republicano restante. Basta con echar un vistazo a los cuatro grandes sectores políticos que se configuran nada más morir el dictador:
Las limitaciones (y errores) de la reforma silana se hicieron patentes muy pronto; prácticamente nada más retirarse Sila del primer plano político. La ‘herencia’ dejada por su dictadura condicionará la vida política romana durante casi todo el periodo republicano restante. Basta con echar un vistazo a los cuatro grandes sectores políticos que se configuran nada más morir el dictador:
- La llamada “facción silana”, integrada sobre todo por senadores influyentes que se habían visto razonablemente beneficiados por el gobierno silano y ahora tratarán de defender el orden vigente a cualquier precio. Algunas figuras destacadas son Quinto Hortensio, Lutacio Catulo y, por supuesto, Pompeyo.
- Los “marianistas”, casi todos ellos exiliados y opuestos frontalmente al orden político establecido. Destaca especialmente Quinto Sertorio, que se había refugiado en Hispania con una importante guarnición bajo su mando.
- Los descendientes de los proscritos por las persecuciones silanas. Recordemos que la legislación silana les impedía desempeñar cargos públicos, por lo que sus esfuerzos irán encaminados a tratar de revertir esa situación y obtener una ‘rehabilitación’ pública plena.
- Por último, un grupo algo más heterogéneo conformado por individuos no directamente relacionados con el sector marianista o los proscritos, pero que ni había visto con buenos ojos la dictadura silana ni estaba conforme con la situación derivada de ella, especialmente en lo relacionado al mantenimiento de leyes como la de los proscritos. Perteneciente a ese cuarto y último colectivo era M. Emilio Lépido, que accedió al consulado del año 78 a.C. junto a Lutacio Catulo (silano). Inició algunas tímidas reformas, como el reestablecimiento de las frumentationes (entrega gratuita de trigo a los ciudadanos), con cierto éxito. Su relación con su colega en el cargo era, no obstante, extremadamente mala. Tras sofocar una revuelta en Etruria, Lépido inició algunos contactos con Junio Bruto, uno de los marianistas exiliados, que se había atrincherado en la Galia Cisalpina. Después se ausentó a las elecciones para el consulado del año siguiente en Roma, por lo que el senado hubo de nombrar interrex a Apio Claudio.
Perteneciente a ese cuarto y último colectivo era M. Emilio Lépido, que accedió al consulado del año 78 a.C. junto a Lutacio Catulo (silano). Inició algunas tímidas reformas, como el reestablecimiento de las frumentationes (entrega gratuita de trigo a los ciudadanos), con cierto éxito. Su relación con su colega en el cargo era, no obstante, extremadamente mala. Tras sofocar una revuelta en Etruria, Lépido inició algunos contactos con Junio Bruto, uno de los marianistas exiliados, que se había atrincherado en la Galia Cisalpina. Después se ausentó a las elecciones para el consulado del año siguiente en Roma, por lo que el senado hubo de nombrar interrex a Apio Claudio.
Temeroso de que Lépido estuviese reuniendo apoyos entre los marianistas para intentar un asalto al poder, el senado dictó finalmente un senatus consultum ultimum y encargó su ejecución a Lutacio Catulo y Apio Claudio (como cónsul e interrex respectivamente), considerando abiertamente a Lépido una amenaza para la res publica. En ayuda de ambos se envió también a Pompeyo, que obtuvo de nuevo un excepcional imperium de rango pretorio. Ya en el 77 a.C., y ante el curso de los acontecimientos, Lépido decidió marchar contra Roma... con malos resultados: las fuerzas combinadas de Catulo y Pompeyo lo rechazaron primero en el Janículo y más tarde en las cercanías de Cosa, en Etruria. Derrotado, Lépido huyó a Cerdeña (donde moriría poco después a causa de una enfermedad) mientras que su lugarteniente Perpenna condujo a los restos de su ejército hacia Hispania, con intención de unirse a Sertorio. Entre tanto, Pompeyo acorralaba, vencía y ejecutaba a Junio Bruto en Mutina (actual Módena), para posteriormente persiguir con saña a Escipión (el hijo de Lépido) hasta darle caza en Liguria.
Guerra contra Sertorio. Suprimida la amenzaza de Lépido, tanto Catulo como el senado exigieron a Pompeyo que licenciase a su ejército. Pompeyo (que, recordemos, contaba con una fuerte posición social gracias a la fortuna y las clientelas heredadas de su padre) no sólo se negó, sino que además acudió personalmente a Roma y presionó al senado para que le otorgase un nuevo imperium pretorio (el tercero a sus entonces 30 años). Su objetivo era, por supuesto, sumarse a la guerra de Hispania contra Sertorio.
Suprimida la amenzaza de Lépido, tanto Catulo como el senado exigieron a Pompeyo que licenciase a su ejército. Pompeyo (que, recordemos, contaba con una fuerte posición social gracias a la fortuna y las clientelas heredadas de su padre) no sólo se negó, sino que además acudió personalmente a Roma y presionó al senado para que le otorgase un nuevo imperium pretorio (el tercero a sus entonces 30 años). Su objetivo era, por supuesto, sumarse a la guerra de Hispania contra Sertorio.
Quinto Sertorio, de la facción marianista, había combatido contra Sila mientras desempeñaba el cargo de pretor. Una vez Sila se hubo impuesto en Italia, Sertorio se retiró a la Hispania Citerior, provincia que en virtud de su cargo le tocaba originalmente administrar. Aunque sufrió algunos reveses en el 81 a.C. ante tropas enviadas por Sila, Sertorio demostró ser extremadamente hábil a la hora de ganarse la confianza y lealtad de diversas tribus hispanas, especialmente los lusitanos. También se le unieron muchos proscritos que escapaban de la represión silana en Italia, pues veían en él al único que podía garantizarles cierta seguridad hasta que cambiase el equilibrio de poder en la propia Roma.
En 79 a.C. la guerra se recrudeció con la llegada de Metelo Pío, procónsul de la Hispania Ulterior que había compartido el consulado del año anterior con Sila. Sertorio, en inferioridad de condiciones, fue capaz de hostigar hábilmente a Metelo mediante una estrategia centrada en la guerra de guerrillas y al mismo tiempo mantenerlo aislado de cualquier tipo de ayuda proveniente de la Citerior. El escenario cambia en el año 77 con la llegada de los restos del ejército de Lépido bajo la dirección de Perpenna. Con estos refuerzos, Sertorio pasa a la ofensiva y comienza a asaltar diversas ciudades aliadas de Metelo. En ayuda del procónsul acudirá, efectivamente, Pompeyo en el año 76 a.C. Pese a un inicio de campaña desastroso (no pudo hacer nada para evitar que Sertorio arrasara Laurón), Pompeyo fue capaz de enderezar un poco la situación. Su llegada permitió a Metelo un mayor margen de maniobra, que aprovechó logrando ciertos avances contra las tropas marianistas. En el año 75, Sertorio y Pompeyo se enfrentaron en campo abierto en la zona de Sucrón (cerca de Valencia), saldándose el enfrentamiento con una victoria pírrica de Sertorio, en tanto que no pudo aprovechar su triunfo por la rápida llegada de Metelo en auxilio de su aliado.
Pese a un inicio de campaña desastroso (no pudo hacer nada para evitar que Sertorio arrasara Laurón), Pompeyo fue capaz de enderezar un poco la situación. Su llegada permitió a Metelo un mayor margen de maniobra, que aprovechó logrando ciertos avances contra las tropas marianistas. En el año 75, Sertorio y Pompeyo se enfrentaron en campo abierto en la zona de Sucrón (cerca de Valencia), saldándose el enfrentamiento con una victoria pírrica de Sertorio, en tanto que no pudo aprovechar su triunfo por la rápida llegada de Metelo en auxilio de su aliado.
Sucrón será prácticamente la última batalla de la guerra. A partir de entonces, Pompeyo y Metelo optaron por una estrategia ofensiva bastante prudente, avanzando lentamente y capturando una a una las ciudades hispanas que habían apoyado a Sertorio, como Osca e Ilerda. Pese a todo, la situación de los silanos no debía resultar demasiado cómoda porque Pompeyo se vio obligado a pedir más refuerzos al senado en unos términos bastante dramáticos y desesperados. Mientras tanto, Sertorio alcanzó un pacto con Mitrídates del Ponto en el 74 a.C.; básicamente envió asesores militares al Ponto a cambio de que Mitrídates le proveyese de armamento y ciertas cantidades de dinero.
Sin embargo, por desgracia para Sertorio, la ayuda de Mitrídates no llegó a Hispania a tiempo. La nueva estrategia de Pompeyo y Metelo logró debilitar el apoyo que le prestaban muchas tribus hispanas, e incluso algunos de sus colaboradores de mayor confianza. Finalmente, Perpenna lo mató a traición mientras celebraban un banquete. El propio Perpenna intentó prolongar luego la resistencia, pero sus dotes militares no se equiparaban a las de Sertorio y no tardó en ser derrotado, apresado y ejecutado por Pompeyo. La pacificación de la región mantuvo ocupado a Pompeyo hasta el año 71 a.C., cuándo es convocado por el senado para que regrese a Italia y ayude a Craso en la guerra servil liderada por Espartaco.
Revuelta de Espartaco. Roma ya había probado en otras ocasiones el amargo sabor del estallido de una guerra servil, sirviendo como precedente las desatadas en Sicilia durante el siglo anterior. Sin embargo, la magnitud de aquellas en poco podía compararse ante lo que se avecinaba en el mismo suelo de Italia. Corría el año 73 a.C., la facción silana dominaba por completo el ámbito político romano y Pompeyo y Metelo se dedicaban a cortar los últimos flecos de resistencia marianista en Hispania.
Roma ya había probado en otras ocasiones el amargo sabor del estallido de una guerra servil, sirviendo como precedente las desatadas en Sicilia durante el siglo anterior. Sin embargo, la magnitud de aquellas en poco podía compararse ante lo que se avecinaba en el mismo suelo de Italia. Corría el año 73 a.C., la facción silana dominaba por completo el ámbito político romano y Pompeyo y Metelo se dedicaban a cortar los últimos flecos de resistencia marianista en Hispania.
En Capua, un grupo de gladiadores se subleva, mata a sus guardias y dueños y huye a las laderas del Vesubio buscando refugio. Entre sus jefes se contaban galos como Crixo o Enomao, pero el cabecilla de la revuelta era de origen tracio, de nombre Espartaco. Con cierta experiencia militar (al parecer había servido entre las tropas auxiliares del ejército romano) y un talento y carisma innatos, Espartaco extendió rápidamente su revuelta y fue capaz de reunir un auténtico ejército de esclavos, desertores y campesinos descontentos con las expropiaciones de la dictadura silana. Las fuentes clásicas hablan de un total de 70.000 hombres, cifra probablemente exagerada.
En todo caso, debía de resultar un número bastante elevado a vista de lo que sucedió a continuación. En el mismo año de la sublevación, Espartaco aplastó a un ejército comandado por dos pretores y luego dirigió a sus fuerzas hacia el norte de Italia, probablemente con intención de abandonar la península cuánto antes. Un año más tarde, en el 73 a.C., derrotó con contundencia a los dos ejércitos consulares que le salieron al paso. El prestigio de la nobilitas recibía con esto una notoria puñalada. Con los fantasmas de la Guerra de África contra Yugurta todavía en mente, el senado decidió recurrir de nuevo a un mando extraordinario otorgando un imperium proconsular a Marco Licinio Craso (que poseía cierto prestigio por su participación en la guerra civil de la década anterior). Investido con sus nuevos poderes en el 71 a.C., Craso reclutó rápidamente seis legiones nuevas y tomó bajo su mando las de los cónsules derrotados del año anterior. Pasando a la acción, consiguió cortar el paso a Espartaco pero fracasó en su intento de cercarlo en la región de Turios. Aún peor, sin posibilidades de continuar hacia el norte, los rebeldes dieron media vuelta y emprendieron rumbo sur, amenazando a la mismísima Roma. En la gran urbe cundió el pánico y el senado, presionado por el pueblo, llamó a Pompeyo para que regresara de Hispania.
Investido con sus nuevos poderes en el 71 a.C., Craso reclutó rápidamente seis legiones nuevas y tomó bajo su mando las de los cónsules derrotados del año anterior. Pasando a la acción, consiguió cortar el paso a Espartaco pero fracasó en su intento de cercarlo en la región de Turios. Aún peor, sin posibilidades de continuar hacia el norte, los rebeldes dieron media vuelta y emprendieron rumbo sur, amenazando a la mismísima Roma. En la gran urbe cundió el pánico y el senado, presionado por el pueblo, llamó a Pompeyo para que regresara de Hispania.
Craso no estaba dispuesto a permitir que otros le quitasen la gloria de la victoria. La suerte le sonrió cuándo los sublevados fueron traicionados por los piratas fenicios a quienes habían alquilado barcos que les permitirían cruzar a Sicilia. Aprovechando la situación, Craso marchó directamente contra Espartaco, forzándolo a presentar batalla en campo abierto. El enfrentamiento se produjo en algún lugar de Lucania, resultando con la derrota y masacre de los esclavos. Pompeyo apenas llegó a tiempo para cortar la huída de los rebeldes supervivientes que escapaban de nuevo hacia el norte y participar en la búsqueda del cuerpo de Espartaco, que nunca se encontró. El castigo y la represión contra los esclavos, por descontado, fueron brutales; se calcula que unos seis mil fueron crucificados a lo largo de la vía Apia, entre Capua y Roma.
DBA. Los ejércitos romanos que participan en los conflictos de esta época deben continuar siendo representados por la lista II/49 Romanos de Mario del libro II. Si se desea añadir algo más de variedad, especialmente a la guerra en Hispania, puede utilizarse también la lista II/39 Hispanos Antiguos para representar a los aliados hispanos de Quinto Sertorio, especialmente la sublista (c) Lusitanos. En cuánto a la revuelta de Espartaco, sirve perfectamente la lista II/45 Revueltas serviles de Sicilia e Italia, concretamente la sublista (c) Espartaco.
Los ejércitos romanos que participan en los conflictos de esta época deben continuar siendo representados por la lista II/49 Romanos de Mario del libro II. Si se desea añadir algo más de variedad, especialmente a la guerra en Hispania, puede utilizarse también la lista II/39 Hispanos Antiguos para representar a los aliados hispanos de Quinto Sertorio, especialmente la sublista (c) Lusitanos. En cuánto a la revuelta de Espartaco, sirve perfectamente la lista II/45 Revueltas serviles de Sicilia e Italia, concretamente la sublista (c) Espartaco.
Publicado por Endakil en 9:00 0 comentarios
Gökturks: El nacimiento del poder turco
miércoles, 3 de junio de 2009
Saludos. En esta ocasión hablaremos de la última potencia (sin contar a China, que dejaremos para más adelante) que nos hace falta para entender la historia de Europa y Asia durante la Alta Edad Media: los turcos. Los pueblos turcos suponen un enorme grupo demográfico por toda Asia, y, hoy estudiaremos sus orígenes. Descubriremos, no sin cierta sopresa por muchos (entre los que me incluyo cuando leí sobre el tema), que la actual Turquía queda muy lejos de su lugar de origen.
 Bien, antes de entrar en materia, debemos contextualizar. Estamos a finales del siglo V de nuestra era. Roma está a punto de ser definitivamente conquistada por los germanos. Bizancio, en cambio, mantiene parte de su esplendor, y, aunque sumergida en una feroz resistencia contra los germanos y eslavos. Los persas sasánidas gobiernan Oriente, y al este de ellos, los heftalíes (recordemos, una rama de los hunos) gobierna las tierras del valle del Indo y parte de Afganistán. Los Xiongu, que habían gobernado la parte occidental de China, y que muchos autores identifican con los hunos, habían sido expulsados hacia el oeste por otro pueblo estepario, los ruanruan. Bien, éstos, que según algunos autores podían ser identificados con los mongoles.
Bien, antes de entrar en materia, debemos contextualizar. Estamos a finales del siglo V de nuestra era. Roma está a punto de ser definitivamente conquistada por los germanos. Bizancio, en cambio, mantiene parte de su esplendor, y, aunque sumergida en una feroz resistencia contra los germanos y eslavos. Los persas sasánidas gobiernan Oriente, y al este de ellos, los heftalíes (recordemos, una rama de los hunos) gobierna las tierras del valle del Indo y parte de Afganistán. Los Xiongu, que habían gobernado la parte occidental de China, y que muchos autores identifican con los hunos, habían sido expulsados hacia el oeste por otro pueblo estepario, los ruanruan. Bien, éstos, que según algunos autores podían ser identificados con los mongoles.
Hasta el advenimiento de los ruanruan, se supone que los turcos eran grupos de tribus centroasiáticas que habían sido derrotadas una y otra vez por los Xiongu. Bien, según cuentan los anales chinos, cuando los ruanruan consiguieron establecer su poder, recién comenzado el siglo V, un grupo de quinientas familias turcas les pidieron tierras a cambio de vasallaje. Los ruanruan les concedieron un hermoso territorio en las nubosas y pacíficas laderas de las montañas Altai. Pero aquella cesión no fue a cambio de nada. Los turcos ya poseían ciertos conocimientos técnicos de los que los ruanruan carecían: la metalurgia del acero más exquisita y avanzada de la región. Los ruanruan les pidieron que fabricaran utensilios y armas para ellos. Es en aquellas laderas donde se forjó el espíritu del imperio turco, y aquel fue el hogar del clan que ostentaría la “línea de sangre real”, el “Ashina” turco, es decir, el linaje al que dirían pertenecer los líderes que reclamaran el khanato en los siguientes años.
 Así, durante más de un siglo, sus gentes se trabajaron y perfeccionaron sus técnicas. Su fama aumentó, y comenzaron a recibir visitas de las tribus iranias de las estepas: sármatas, saka, sogdianos. Los comerciantes de esta región llegaban con frecuencia. Y los turcos, a través el intercambio, comenzaron a adquirir caballos de estos pueblos esteparios, y aprendieron a moverse y luchar sobre ellos. También los chinos de la dinastía Wei, a través de sus comerciantes, llegaron a los montes Altai, y ofrecieron a los turcos, a cambio de sus productos, la mercancía que se convertiría en el eje de la política de los pueblos asiáticos hasta la Revolución Industrial: la seda. Rápidamente se dieron cuenta de que el comercio de dicho producto era una fuente inagotable de poder y riquezas. Pidieron permiso en el 545 a los ruanruan para comprar seda en China,
Así, durante más de un siglo, sus gentes se trabajaron y perfeccionaron sus técnicas. Su fama aumentó, y comenzaron a recibir visitas de las tribus iranias de las estepas: sármatas, saka, sogdianos. Los comerciantes de esta región llegaban con frecuencia. Y los turcos, a través el intercambio, comenzaron a adquirir caballos de estos pueblos esteparios, y aprendieron a moverse y luchar sobre ellos. También los chinos de la dinastía Wei, a través de sus comerciantes, llegaron a los montes Altai, y ofrecieron a los turcos, a cambio de sus productos, la mercancía que se convertiría en el eje de la política de los pueblos asiáticos hasta la Revolución Industrial: la seda. Rápidamente se dieron cuenta de que el comercio de dicho producto era una fuente inagotable de poder y riquezas. Pidieron permiso en el 545 a los ruanruan para comprar seda en China,
Cabe suponer que los turcos comenzaron a quedarse sus mejores productos. Cotas de malla, armaduras hechas de cientos de placas articuladas, estribos… Prosperaban, y no tardaron en darse cuenta de que estaban ganando fuerza. Ya fuera para probarse a sí mismos, o para ganar más prestigio e influencia ante sus gobernantes ruanruan, el Ashina reunió a las demás tribus turcas e iniciaron una guerra contra las hostiles tribus tiele. Los líderes turcos, una vez derrotaron a los tiele, se presentaron ante los ruanruan con la intención de ser aceptados en el núcleo de poder del imperio. Pero éstos, tal vez temiendo que sus “esclavos herreros” se estaban volviendo demasiado poderosos, los humillaron y expulsaron de malos modos. Así comenzó la guerra entre los turcos y los ruanruan. Éstos, inmersos en convulsas guerras internas, no fueron capaces de hacerles frente, y fueron rápidamente derrotados en el año 552. En ese momento, el imperio sobre las estepas desde Korea hasta Irán pasó a sus manos, y fue conocido como el imperio Gökturk, que parece significar “turcos celestiales”. Otra de las consecuencias de la ascensión de los Gökturk fue el desplazamiento de algunos grupos de ruanruan hacia el oeste, cruzando las llanuras, hasta llegar hasta las estepas al norte del Mar Negro, donde se les empezó a conocer como Ávaros.
Debemos analizar ahora las relaciones de los turcos con los pueblos situados al oeste de su imperio, y estudiar el eje de la política turca. Porque, no nos equivoquemos, a pesar de un breve interludio de poder chino en su imperio, los turcos crearon un imperio que funcionaba bastante bien a nivel de estado. Como ya hemos dicho, la política de los khanes giraba entorno al comercio de la seda. Por lo tanto, controlar la mayor parte de la Ruta de la Seda era indispensable. De modo que desde finales del siglo VI, los turcos cruzaron los territorios de Sogdiana y la Transoxiana y se adentraron en el impero de los heftalíes. Los sasánidas también tenían interés en eliminar a los heftalíes, y pactaron con los turcos. Así, los heftalíes fueron vencidos. Sin embargo, los sasánidas reclamaban el poder en estos territorios, y las tribus turcas no podían establecer guarniciones permanentes, porque su organización tribal implicaba que para lograr algo así, toda la tribu debía desplazarse hasta allí. Por lo tanto, los turcos mantuvieron algunos reyes vasallos heftalíes. Pero éstos querían recuperar su independencia, y los tres poderes de la región (turcos, príncipes heftalíes e iraníes) siguieron luchando durante muchos años. Sobre todo entre el 581 y el 596. Aun así, con todas las dificultades, los turcos, a través de los comerciantes sogdianos que ya estaban bajo su poder, pudieron llegar a los puertos occidentales de La India con su seda.
Una prueba de que el khanato de las estepas funcionaba a nivel de estado es que la respuesta que dieron los khanes desde el corazón de las estepas de Asia fue aprovechas las nuevas guerras entre Persia y Bizancio, y lanzar un poderoso ataque a más de cinco mil kilómetros de distancia, por el norte de Persia en dirección a Crimea, para conquistar así esta región y tener un acceso a los puertos septentrionales del Mar Negro, desde donde podrían llevar su seda directamente a Bizancio.
El imperio de los Turcos Celestiales se organizó en dos centros administrativos inicialmente, (aunque luego pasaron a ocho). Estos dos centros se convirtieron en las capitales de los turcos orientales y los occidentales (el bosque de Ottukan y la Montaña Blanca, respectivamente). Sin embargo, esta estructura demostró cierta inestabilidad. En el año 581, ambas cortes rompieron relaciones. El khan occidental, Tardu, proclamó su intención de tomar Ottukan, y comenzó una feroz guerra civil. Los turcos orientales pidieron ayuda a los chinos de la dinastía Sui, que les apoyaron, y así comenzaron a dar la vuelta a la guerra. Tardu no se amilanó, no obstante, y en el año 600 puso sitio de la capital Sui. Sin embargo, el astuto emperador chino inició una campaña diplomática secreta, y consiguió que las tribus Uygur y otras, que luchaban para Tardu y , le traicionaran. Después de perder así una gran fuerza, Tardu fue definitivamente derrotado en el 603. China aumentó su influencia sobre los turcos orientales, y, por lo tanto, sobre las rutas caravaneras de las estepas.
Fueron los turcos orientales los que conservaron el nombre de Gökturks. Permanecieron en la órbita política de la dinastía Sui hasta que ésta entró en decadencia frente a la dinastía Tang. Los turcos orientales irrumpieron en el país, pero el emperador Tang pactó con las tribus Tiele, y el khan turco fue capturado en el 630. De este modo, el imperio turco oriental fue dominado totalmente por el emperador chino, que lo dividió en diferentes protectorados.
 Los turcos occidentales siguieron ejerciendo su imperio de manera independiente durante las siguientes décadas. Pronto apareció un poderoso motivo de tensión con los sasánidas. Dominaban la ruta terrestre de la seda hasta las fronteras de Irán, pero los sasánidas dominaban todas las rutas hasta el Mar Negro. Por lo tanto, sólo podían vender su seda a los sasánidas. Sin embargo, deseaban poder llegar hasta Bizancio, donde el beneficio de su venta pasaría íntegramente a sus manos. En otras palabras, no estaban dispuestos a que los iranios se quedaran con el pellizco más gordo. Por ello, se aliaron con los bizantinos y comenzaron la Tercera Guerra perso-turca, que les llevó a reconquistar todas las tierras al norte del río Oxus en el 630. Antes, ene l 627, con la ayuda del emperador Herakleios y la tribu de los kházaros, habían invadido Armenia (de nuevo buscando una ruta directa hacia los bizantinos), anque de allí fueron rechazados al cabo de tres años.
Los turcos occidentales siguieron ejerciendo su imperio de manera independiente durante las siguientes décadas. Pronto apareció un poderoso motivo de tensión con los sasánidas. Dominaban la ruta terrestre de la seda hasta las fronteras de Irán, pero los sasánidas dominaban todas las rutas hasta el Mar Negro. Por lo tanto, sólo podían vender su seda a los sasánidas. Sin embargo, deseaban poder llegar hasta Bizancio, donde el beneficio de su venta pasaría íntegramente a sus manos. En otras palabras, no estaban dispuestos a que los iranios se quedaran con el pellizco más gordo. Por ello, se aliaron con los bizantinos y comenzaron la Tercera Guerra perso-turca, que les llevó a reconquistar todas las tierras al norte del río Oxus en el 630. Antes, ene l 627, con la ayuda del emperador Herakleios y la tribu de los kházaros, habían invadido Armenia (de nuevo buscando una ruta directa hacia los bizantinos), anque de allí fueron rechazados al cabo de tres años.
En el 634 ascendió al poder Ishbara-Qhan, un gran líder que modernizó extraordinariamente la organización de su imperio. Sin embargo, en lo siguientes veinte años, el poder Gökturk se debilitó, y así fueron perdiendo en control de otros súbditos como los búlgaros y los kházaros.
Mientras, desde el este, el emperador Taizong Tang avanzó hacia Occidente. En el 659 derrotaron definitivamente al khanato occidental.
Pero fue el khanato oriental de los turcos el que recuperó el poder. En el 681 se rebelaron de nuevo, y aunque los Tang se defendieron y alejaron a los turcos de China, no pudieron evitar que éstos se expandieran de nuevo hacia el oeste. En el 705 llegaron de nuevo a Samarkanda, en Sogdiana. Pero, en aquella ocasión, no estaban allí los persas, sino los ejércitos de los victoriosos Omeyas, que ya habían conquistado Persia. Turcos y árabes chocaron por primera vez. Éstos últimos fueron los vencedores, pero aquel encuentro cambiaría la Historia para siempre. Porque, como veremos en el próximo artículo, la dinastía abásida, que sustituyó a los Omeyas, comenzó a islamizar e introducir a los esclavos-soldado turcos, procedentes de las ya desorganizadas tribus que vagaban al otro lado del Oxus. Estos guerreros turcos pasarían a la posteridad como Ghilmen o Mamluks, y sus generales-esclavos terminarían por rebelarse contra sus amos, creando una serie de exitosas dinastías islámicas turcas: los fieros gaznávidas y sus temibles elefantes; los Seljuk, azote del imperio bizantino; los mamelucos, que terminaron gobernando en Egipto, y por último, los otomanos. Pero eso es otra historia.
El final del Segundo Imperio Gökturk se selló en el 744, cuando los Uygur promovieron una revuelta en el centro de las estepas, y, seguidos por otras tribus de la confederación turca, tomaron el poder. De esta manera, las estepas dejarían de ser un imperio organizado hasta la llegada de Gengis Khan, aunque las tribus turcas vagarían por ellas durante años.
Sin embargo, otros pueblos turcos seguirían hacia el oeste y fundarían sus propios khanatos, como los kházaros y los pechenegos, de los que hablaremos en otros artículos. Y no podemos obviar que cuando el poder Gökturk desapareció, los propios turcos de todas las tribus, no solo del Ashina, se habían asentado en las ciudades y oasis de su imperio, y muchos de ellos se hicieron sedentarios, formándose como excelentes artesanos, y también aprendieron artes y ciencia. La base étnica de la población de países como Uzbekistán, Afganistán, Irán, Pakistán o La India se vio para siempre determinada por este periodo.
 En este momento hablaremos de la estepa. Merece la pena conocer un poco más el mundo que se desarrollaba que aquellos horizontes infinitos y desconocidos. A nuestros desacostumbrados e inexpertos ojos, si apareciéramos de repente en cualquier punto de aquellas tierras, seguramente nos parecería un lugar plano y vacío. Pero no era así ni para los turcos ni para los ruanruan, xiongu, tocarios, saka, sármatas, alanos y todos los pueblos hijos de las llanuras. Pues en aquél aparentemente monótono paisaje, había caminos invisibles que conectaban multitud de oasis y ciudades estado, extendidas a lo largo de las cuencas de los principales ríos (como la cuenca del Tarim, o el Oxus, que desembocaba en el Mar de Aral). Los nombres de tales ciudades se convirtieron en legendarios: Samarkanda, Bujara, Kokand de Ferghana, Jotán… Al norte de Bactria se encontraba la región de Sogdiana, cuya población, organizada alrededor de multitud de pequeños y prósperos oasis, viajaba y comerciaba de un lado a otro de la estepa, desde China hasta el Mar Negro, y desde las costas del Báltico hasta los puertos occidentales de La India. Los sogdianos, cuyo idioma indoeuropeo era lengua franca por toda la estepa, fueron importantes consejeros de los khanes turcos, y se beneficiaron enormemente de su imperio, pues proporcionaron seguridad para los mercaderes a lo largo de todo el camino. Chorasmia, otra región al norte de Sogdiana, siguió un camino parecido.
En este momento hablaremos de la estepa. Merece la pena conocer un poco más el mundo que se desarrollaba que aquellos horizontes infinitos y desconocidos. A nuestros desacostumbrados e inexpertos ojos, si apareciéramos de repente en cualquier punto de aquellas tierras, seguramente nos parecería un lugar plano y vacío. Pero no era así ni para los turcos ni para los ruanruan, xiongu, tocarios, saka, sármatas, alanos y todos los pueblos hijos de las llanuras. Pues en aquél aparentemente monótono paisaje, había caminos invisibles que conectaban multitud de oasis y ciudades estado, extendidas a lo largo de las cuencas de los principales ríos (como la cuenca del Tarim, o el Oxus, que desembocaba en el Mar de Aral). Los nombres de tales ciudades se convirtieron en legendarios: Samarkanda, Bujara, Kokand de Ferghana, Jotán… Al norte de Bactria se encontraba la región de Sogdiana, cuya población, organizada alrededor de multitud de pequeños y prósperos oasis, viajaba y comerciaba de un lado a otro de la estepa, desde China hasta el Mar Negro, y desde las costas del Báltico hasta los puertos occidentales de La India. Los sogdianos, cuyo idioma indoeuropeo era lengua franca por toda la estepa, fueron importantes consejeros de los khanes turcos, y se beneficiaron enormemente de su imperio, pues proporcionaron seguridad para los mercaderes a lo largo de todo el camino. Chorasmia, otra región al norte de Sogdiana, siguió un camino parecido.
Los turcos y otros pueblos esteparios producían pieles y caballos. Los habitantes de los oasis y ciudades estado de las estepas construían sistemas de regadío y producían cultivos vegetales, ansiados por los nómadas para enriquecer su dieta. La seda viajaba desde China hasta el Báltico, Mar Negro y La India. Desde el Báltico llegaban miel y ámbar, y desde La India, especias. Las caravanas conseguían pingües beneficios, y parte de ellos se quedaban en las ciudades situadas en nodos estratégicos de los caminos. Las distancias eran enormes, y muchos los peligros. Por eso los turcos hicieron un gran esfuerzo por mantener la seguridad a lo largo de sus dominios.
LOS PRIMEROS EJÉRCITOS TURCOS EN DBA
 Como pueblo estepario, los turcos continuaron con la tradición de guerra basada en la caballería armada con arco. Sin embago, su pericia en la fabricación de herramientas, armaduras, armas y arreos les dio cierta ventaja. Comenzaron a usar los estribos, lo que permitía aumentar la estabilidad del jinete y, por lo tanto, introducir más tensión en los arcos. Éstos eran compuestos, del tipo común de las estepas, pero no era asimétrico, como el de los hunos, sino más parecido al arco tradicional parto. No obstante, la estabilidad del jinete y una mejor construcción hacía del arco turco (todavía lo es) un arma apabullante. Además de la caballería ligera, los nobles llevaban hermosas armaduras lamelares y cotas de malla. De hecho, los turcos se convirtieron en el paradigma del arquero acorazado a caballo, y tanto en sus ejércitos como al servicio del Islam en los regimientos de Ghilmen y Mamluks, cambiaron para siempre la guerra en Asia. Poseían además hermosas espadas, muy bien adaptadas a la lucha a caballo. Según algunas fuentes, los jinetes acorazados a veces hacían uso de lanza para cargar, pero no era lo más frecuente, aunque en los ejércitos abásidas si cargaban en ocasiones empuñando pesadas mazas.
Como pueblo estepario, los turcos continuaron con la tradición de guerra basada en la caballería armada con arco. Sin embago, su pericia en la fabricación de herramientas, armaduras, armas y arreos les dio cierta ventaja. Comenzaron a usar los estribos, lo que permitía aumentar la estabilidad del jinete y, por lo tanto, introducir más tensión en los arcos. Éstos eran compuestos, del tipo común de las estepas, pero no era asimétrico, como el de los hunos, sino más parecido al arco tradicional parto. No obstante, la estabilidad del jinete y una mejor construcción hacía del arco turco (todavía lo es) un arma apabullante. Además de la caballería ligera, los nobles llevaban hermosas armaduras lamelares y cotas de malla. De hecho, los turcos se convirtieron en el paradigma del arquero acorazado a caballo, y tanto en sus ejércitos como al servicio del Islam en los regimientos de Ghilmen y Mamluks, cambiaron para siempre la guerra en Asia. Poseían además hermosas espadas, muy bien adaptadas a la lucha a caballo. Según algunas fuentes, los jinetes acorazados a veces hacían uso de lanza para cargar, pero no era lo más frecuente, aunque en los ejércitos abásidas si cargaban en ocasiones empuñando pesadas mazas.
En DBA, el imperio Gökturk y sus sucesores Uygurs están representados en la lista III/11, Turcos centroasiáticos. La opción “a” representa a los Uygurs. La que nos interesa el la “b”, aunque ambas son muy parecidas. Contiene tres peanas de Cv, una de las cuales es el general, que representan a los nobles turcos. El resto de la lista es de LH, la caballería tribal, equipada con arco y espada, aunque hay tres peanas opcionales: puede cambiarse una LH por un Ps, que representa arqueros hostigadores procedentes de las ciudades y oasis, y hasta dos LH pueden cambiarse por Hd, que representan a siervos o pueblos sedentarios de la estepa sometidos y llevados al combate a rastras.
Essex y Old Glory tienen gamas de turcos (normalmente bajo el nombre de “Asian horse armies” o “central asian nomadic armies”, o cosas así.
Publicado por caliban66 en 12:30 0 comentarios
Crisis de la República Romana III: La dictadura de Sila
jueves, 7 de mayo de 2009
Ya hemos comentado anteriormente el intento de Sila de obtener el consulado del año 87 a.C. para sus allegados; esfuerzo que fracasó al salir elegidos L. Cornelio Cinna y Cneo Octavio, ambos opuestos a sus postulados políticos. Para comprender de forma global lo que sucederá a continuación conviene recordar también el problema que para Roma suponía conceder la ciudadanía prometida durante y tras la Guerra Social. La clase política romana apenas tardó en dividirse entre partidarios de los “viejos” y “nuevos” ciudadanos: Cneo Octavio, por ejemplo, formaba parte de los primeros, mientras que el ya fallecido Sulpicio (como indican sus intentos reformadores) o el propio Cornelio Cinna se contaban entre los segundos.
Cinnanum tempus Apenas hubo embarcado Sila rumbo a Grecia para enfrentarse a Mitrídates, la situación en Roma empeoró rápidamente. Partidarios de Cinna y Octavio se enfrentaron a cuchilladas en el foro, produciéndose numerosos muertos y heridos. Derrotado, Cinna huyó de Roma y buscó refugio en diversas ciudades latinas próximas que veían sus intereses perjudicados por los últimos acontecimientos políticos. Como respuesta, el senado se apresuró a deponerlo del consulado y colocar en su lugar a Lucio Mérula.
Apenas hubo embarcado Sila rumbo a Grecia para enfrentarse a Mitrídates, la situación en Roma empeoró rápidamente. Partidarios de Cinna y Octavio se enfrentaron a cuchilladas en el foro, produciéndose numerosos muertos y heridos. Derrotado, Cinna huyó de Roma y buscó refugio en diversas ciudades latinas próximas que veían sus intereses perjudicados por los últimos acontecimientos políticos. Como respuesta, el senado se apresuró a deponerlo del consulado y colocar en su lugar a Lucio Mérula.
Cinna, mientras tanto, consiguió atraerse a su bando a la mayor parte de las tropas que Sila había dejado en Campania reprimiendo los últimos focos de sublevados samnitas. Mario regresó en su ayuda de su exilio en África y rápidamente consiguió reclutar a unos seis mil soldados entre esclavos libertos y las propias poblaciones samnitas. Tras conseguir algunos apoyos más de última hora (como el de Quinto Sertorio) ambos marcharon contra Roma, que no tardó en rendirse. La actitud ambigua y pasiva de Pompeyo Estrabón, que decidió no intervenir pese a que contaba con prácticamente las únicas tropas que hubiesen podido organizar una defensa, favoreció sin duda los intereses de Cinna y Mario.
Una vez tomado el control de la urbe, la represión desencadenada por Cinna y sus partidarios fue brutal. Numerosos senadores, incluyendo a Octavio, fueron perseguidos y ejecutados. Mérula se suicidó y la familia de Sila a duras penas consiguió escapar de los tumultos y reunirse con él en Grecia, mientras sus propiedades eran completamente saqueadas y arrasadas. Cinna y Mario, por su parte, se aseguraron de monopolizar el consulado durante los años siguientes, si bien Mario falleció por causas naturales a comienzos del 86, nada más iniciado el séptimo consulado de su carrera. Cinna desempeñaría el cargo, de forma sucesiva e ininterrumpida, hasta el 84 a.C.
Sila en Asia En medio de todo este jaleo, llegaban a Roma noticias de las victorias de Sila en Oriente. Sin embargo, pese a su posición militar ventajosa, éste se encontraba atrapado en Grecia al no disponer de una flota con la que cruzar el Egeo y enfrentarse directamente a Mitrídates. Intentando aprovechar tal situación, Cinna envió al cónsul sufecto (sustituto en caso de que uno de los dos cónsules muriera durante el ejercicio de su cargo), Lucio Valerio Flaco, a Asia. Por suerte para Sila, Flaco no sólo era codicioso y sanguinario sino también un inepto de primera. Sus propias legiones se amotinaron y lo asesinaron, quedando su legado Flavio Fimbria al mando. Sacando partido de su flota, Fimbria consiguió expulsar a Mitrídates de la zona de Pérgamo y luego supo ganarse las simpatías de los habitantes de Ilión para que le abriesen las puertas, tras lo cual saqueó y destruyó la ciudad a traición.
En medio de todo este jaleo, llegaban a Roma noticias de las victorias de Sila en Oriente. Sin embargo, pese a su posición militar ventajosa, éste se encontraba atrapado en Grecia al no disponer de una flota con la que cruzar el Egeo y enfrentarse directamente a Mitrídates. Intentando aprovechar tal situación, Cinna envió al cónsul sufecto (sustituto en caso de que uno de los dos cónsules muriera durante el ejercicio de su cargo), Lucio Valerio Flaco, a Asia. Por suerte para Sila, Flaco no sólo era codicioso y sanguinario sino también un inepto de primera. Sus propias legiones se amotinaron y lo asesinaron, quedando su legado Flavio Fimbria al mando. Sacando partido de su flota, Fimbria consiguió expulsar a Mitrídates de la zona de Pérgamo y luego supo ganarse las simpatías de los habitantes de Ilión para que le abriesen las puertas, tras lo cual saqueó y destruyó la ciudad a traición.
Las incompetencias de Flaco y los desmanes de Fimbria otorgaron a Sila un tiempo precioso, que no desaprovechó. Mientras comenzaba a negociar la paz con Arquelao (general de Mitrídates), envió legados a diversas poleis y estados aliados de Roma, que le proporcionaron una flota pequeña, pero suficiente como para embarcar a buena parte de su ejército y pasar a Asia. En el año 85 a.C. consiguió reunirse con Mitrídates en Dárdano (en la región del Helesponto), donde firmó una paz bastante favorable para el monarca póntico teniendo en cuenta la situación que atravesaba la guerra en aquellos momentos. Mitrídates conservaba todo su reino del Ponto a cambio de devolver las conquistas realizadas aprovechando la Guerra Social y prestar a Sila algunos barcos para que este pudiese regresar a Italia con todas sus tropas.
Los motivos por los que Sila se mostró tan generoso en Dárdano resultan muy claros: por una parte no le interesaba seguir alargando la guerra contra el Ponto mientras sus enemigos campaban a sus anchas en Roma (recordemos que Sila había sido declarado hostis publicus tras el golpe de Cinna), y por otra existía el riesgo de que Mitrídates firmase la paz con Fimbria y no con él, lo cual reforzaría claramente los intereses de Cinna y dejaría a Sila en una posición muy difícil.
Una vez arreglado el asunto con Mitrídates, Sila marchó contra Fimbria y tras algunas escaramuzas logró cercarlo en Tiatira (actual Akhisar). Las tropas de Fimbria, cansadas tras una campaña tan mal planificada y dirigida, se rindieron rápidamente sin apenas resistencia; el legado consiguió escapar, aunque terminó suicidándose en Pérgamo. Sila necesitó todavía algún tiempo para pacificar una provincia muy alborotada por las recientes guerras, castigando a los instigadores de las persecuciones antirromanas del pasado y persiguiendo a los esclavos liberados por orden de Mitrídates para devolvérselos a sus dueños. Finalmente, dejando en Asia a una parte de su ejército para asegurarse de mantener el orden y aplastar las últimas resistencias (como Mitilene), Sila partió de vuelta a Italia.
Guerra civil En la primavera del año 83 a.C., con cinco legiones veteranas a sus órdenes, Sila desembarca en Brundisium, Apulia, el “tacón de la bota” italiana. No tardó en obtener los apoyos de varios personajes descontentos con el gobierno de Cinna, como los futuros “triunviros” Marco Licinio Craso y Cneo Pompeyo, joven hijo de Pompeyo Estrabón (que había muerto por enfermedad en el 87 a.C.). El favor de Pompeyo resultó importante en tanto que implicaba añadir la legión bajo su mando (“heredada” de su padre, junto a una nutrida red de clientelas sociales en la zona del Piceno) a las ya de por si potentes huestes de Sila. Incluso algunos antiguos colaboradores de Cinna, como Cayo Verres, se pasaron entonces al bando silano.
En la primavera del año 83 a.C., con cinco legiones veteranas a sus órdenes, Sila desembarca en Brundisium, Apulia, el “tacón de la bota” italiana. No tardó en obtener los apoyos de varios personajes descontentos con el gobierno de Cinna, como los futuros “triunviros” Marco Licinio Craso y Cneo Pompeyo, joven hijo de Pompeyo Estrabón (que había muerto por enfermedad en el 87 a.C.). El favor de Pompeyo resultó importante en tanto que implicaba añadir la legión bajo su mando (“heredada” de su padre, junto a una nutrida red de clientelas sociales en la zona del Piceno) a las ya de por si potentes huestes de Sila. Incluso algunos antiguos colaboradores de Cinna, como Cayo Verres, se pasaron entonces al bando silano.
La guerra civil se alargaría durante dos años. Constituyó el primer gran enfrentamiento armado de romanos contra romanos, y terminaría dejando tras de sí numerosas cicatrices y heridas abiertas que envenenaron todos los ámbitos políticos romanos durante las décadas siguientes. La resistencia fue dirigida no por Cinna (que había sido asesinado por sus propios soldados durante un amotinamiento en Liburnia en el año 84), sino por los cónsules de los años 83 y 82 respectivamente.
La primera batalla importante en campo abierto tuvo lugar en Sacriporto (82 a.C.), donde Sila derrotó con contundencia al joven cónsul Cayo Mario (hijo del Mario sobre el que tanto hemos disertado con anterioridad). Sila desató entonces toda su crueldad contra los prisioneros samnitas que habían formado parte del ejército de Mario, conducta difícil de explicar y que no hizo sino dificultar las cosas para él, en tanto que provocó una nueva sublevación general de las poblaciones samnitas de Campania, apoyados además por los lucanos.
Con bastante esfuerzo fue capaz Sila de contener a los samnitas mientras continuaba su avance hacia Roma. Allí, frente a las murallas de la ciudad, se libró la batalla decisiva de la guerra en las inmediaciones de Porta Colina. La victoria aplastante de Sila puso prácticamente final al conflicto: el joven Mario huyó a Praeneste y terminó suicidándose poco después cuándo la propia Praeneste cayó ante los ejércitos silanos. La mayor parte de los “marianistas” que consiguieron escapar huyeron de Italia y buscaron refugio en otras provincias para continuar la resistencia: Quinto Sertorio se hizo fuerte en Hispania, mientras Papirio Carbón y M. Perpenna tomaban el control de África y Sicilia respectivamente.
La dictadura de Sila Tras conceder a Pompeyo un imperium pretorio (cargo excepcional teniendo en cuenta que por aquel entonces Pompeyo era un simple particular que no había desempeñado ninguna magistratura) para que continuase la guerra contra los marianistas, Sila reunió al senado en el templo de Belona. Su objetivo era la aprobación oficial de una nueva lista de enemigos públicos, mediante la que poder deshacerse de todo resquicio de resistencia. El senado no se dejó amedrentar y rechazó la propuesta, a lo que Sila respondió promulgándola de todas formas desde su cargo proconsular. En la lista final figuraban unos 80 senadores, además de influentes personalidades de rango ecuestre. Inmediatamente se desencadenó una cacería en toda regla por Italia, puesto que entregar la cabeza de un hostis publicus en Roma permitía el cobro de una sabrosa recompensa (más de 10000 denarios por “pieza” atendiendo a Plutarco).
Tras conceder a Pompeyo un imperium pretorio (cargo excepcional teniendo en cuenta que por aquel entonces Pompeyo era un simple particular que no había desempeñado ninguna magistratura) para que continuase la guerra contra los marianistas, Sila reunió al senado en el templo de Belona. Su objetivo era la aprobación oficial de una nueva lista de enemigos públicos, mediante la que poder deshacerse de todo resquicio de resistencia. El senado no se dejó amedrentar y rechazó la propuesta, a lo que Sila respondió promulgándola de todas formas desde su cargo proconsular. En la lista final figuraban unos 80 senadores, además de influentes personalidades de rango ecuestre. Inmediatamente se desencadenó una cacería en toda regla por Italia, puesto que entregar la cabeza de un hostis publicus en Roma permitía el cobro de una sabrosa recompensa (más de 10000 denarios por “pieza” atendiendo a Plutarco).
La dirección de una de estas ‘bandas de cazadores’ fue otorgada a L. Sergio Catilina, el futuro gran enemigo de Cicerón, que presumiblemente llegó a amasar grandes riquezas a base de hacerse con los bienes y propiedades de los proscritos a los que daba muerte. Sila dictó, posteriormente, una ley más amplia referida a todos sus enemigos, estableciendo la confiscación de sus bienes y la prohibición de ejercer cargos públicos a sus descendientes durante dos generaciones. Para consolidar su posición, obligó al senado a ratificar todas sus decisiones y, ante la ausencia de las figuras consulares (muertos ambos durante la guerra civil), ejecutó toda una serie de ‘piruetas’ políticas y administrativas que culminaron en su designación como dictador, obviamente con los plenos poderes asociados al cargo pero sin ningún tipo de límitación temporal. Una vez hubo acumulado un poder absoluto en sus manos, Sila se embarcó en un ambicioso proyecto reformador que, en su propia opinión, supuso la “reconstrucción de la res publica”. Se trató de una reforma demasiado amplia y profunda como para exponerla aquí detalladamente, baste mencionar una reglamentación exhaustiva de muchas magistraturas, la reposición de buena parte del senado (diezmado por la guerra civil y las persecuciones posteriores) a base de nombramientos a dedo, un denso programa de fundaciones coloniales para asentar a los fieles veteranos de la campaña en Asia, una notable reducción de las competencias del tribunado de la plebe y, por último, la eliminación del reparto subvencionado de trigo entre la plebe romana (implantado en su día por Cayo Graco). En conjunto, resultaron sin duda una serie de medidas encaminadas a reforzar el poder de la oligarquía optimate y evitar cualquier auge futuro de la temida “amenaza popularis”.
Una vez hubo acumulado un poder absoluto en sus manos, Sila se embarcó en un ambicioso proyecto reformador que, en su propia opinión, supuso la “reconstrucción de la res publica”. Se trató de una reforma demasiado amplia y profunda como para exponerla aquí detalladamente, baste mencionar una reglamentación exhaustiva de muchas magistraturas, la reposición de buena parte del senado (diezmado por la guerra civil y las persecuciones posteriores) a base de nombramientos a dedo, un denso programa de fundaciones coloniales para asentar a los fieles veteranos de la campaña en Asia, una notable reducción de las competencias del tribunado de la plebe y, por último, la eliminación del reparto subvencionado de trigo entre la plebe romana (implantado en su día por Cayo Graco). En conjunto, resultaron sin duda una serie de medidas encaminadas a reforzar el poder de la oligarquía optimate y evitar cualquier auge futuro de la temida “amenaza popularis”.
Resulta difícil juzgar de una forma global el periodo silano sin verse sujeto a las simpatías que unos u otros contendientes puedan despertar en el lector. Los historiadores clásicos que narran estos acontecimientos (como Apiano o Plutarco) manejaban unas fuentes de indudable parcialidad ideológica: por un lado las memorias del propio Sila, y por otro la propaganda popularis que vino tras el final de la dictadura.
Siendo realistas, más allá de las mejores o peores intenciones de sus reformas, el régimen silano quedó marcado a fuego en la memoria romana como un periodo de extrema crueldad. El mismísimo Julio César, antes de enfrentarse a Pompeyo en Farsalia, exhortó a sus tropas a derrotar la crueldad de un “general silano”. El propio hecho de movilizar a un ejército romano contra la propia urbe (y por dos veces) sentó un tentador precedente para las aspiraciones monárquicas de César y Octavio, que vendrían después. En última instancia, ese es el gran detalle que coloca a Sila en un escalón completamente distinto al de César o Augusto: Sila nunca aspiró a perpetuarse en el poder. Creyó ingenuamente que con una rápida reforma sociopolítica y la limitación de la influencia de los sectores políticos popularis bastaría para asegurar la estabilidad de la república durante largo tiempo. A finales del año 81 a.C., Sila abdicó de su cargo de dictador y, tras desempeñar el consulado durante el 80 a.C., se retiró a su finca de Puteoli, donde dedicó los últimos años de su vida a la redacción de sus Memorias. Y allí falleció, en 78 a.C., a los sesenta años de edad.
En última instancia, ese es el gran detalle que coloca a Sila en un escalón completamente distinto al de César o Augusto: Sila nunca aspiró a perpetuarse en el poder. Creyó ingenuamente que con una rápida reforma sociopolítica y la limitación de la influencia de los sectores políticos popularis bastaría para asegurar la estabilidad de la república durante largo tiempo. A finales del año 81 a.C., Sila abdicó de su cargo de dictador y, tras desempeñar el consulado durante el 80 a.C., se retiró a su finca de Puteoli, donde dedicó los últimos años de su vida a la redacción de sus Memorias. Y allí falleció, en 78 a.C., a los sesenta años de edad.
Esta vez no incluyo referencia a DBA porque los ejércitos contendientes siguen siendo Marian Roman, y como el siguiente artículo se centrará seguramente en las campañas de Pompeyo, aprovecharé para introducir la reseña entonces.
Publicado por Endakil en 13:57 1 comentarios
El sueño de Bactriana: los últimos reinos griegos.
viernes, 1 de mayo de 2009
 Saludos. Hoy comenzaremos con un enigma. Imaginad la escena: es 12 de noviembre de 2001, y los talibanes ya sienten el aliento de los americanos en el cogote. En Kabul, un grupo de mulás, listo para huir a las montañas, se ha detenido en el edificio del Tesoro, construido en los años 30 por arquitectos alemanes. Bajan directamente al sótano, y al final de un estrecho pasillo hay una puerta con siete extrañas cerraduras. Los talibanes no tienen las llaves, claro, de modo que recurren a lo que tiene a mano: sopletes, palancas, balazos... Pero nada. La puerta apenas recibe daños. Por último, comienzan a disponer dinamita alrededor, hasta que un funcionario del Tesoro, horrorizado, les explica que el diseño del edificio es tal que si intentan volar la puerta, destruirán los muros de carga principales y toda la estructura caerá sobre sus cabezas. “Diseño alemán”, les asevera. Por ello, los mulás, frustrados, abandonan el edificio y huyen de Kabul sin conseguir su objetivo.
Saludos. Hoy comenzaremos con un enigma. Imaginad la escena: es 12 de noviembre de 2001, y los talibanes ya sienten el aliento de los americanos en el cogote. En Kabul, un grupo de mulás, listo para huir a las montañas, se ha detenido en el edificio del Tesoro, construido en los años 30 por arquitectos alemanes. Bajan directamente al sótano, y al final de un estrecho pasillo hay una puerta con siete extrañas cerraduras. Los talibanes no tienen las llaves, claro, de modo que recurren a lo que tiene a mano: sopletes, palancas, balazos... Pero nada. La puerta apenas recibe daños. Por último, comienzan a disponer dinamita alrededor, hasta que un funcionario del Tesoro, horrorizado, les explica que el diseño del edificio es tal que si intentan volar la puerta, destruirán los muros de carga principales y toda la estructura caerá sobre sus cabezas. “Diseño alemán”, les asevera. Por ello, los mulás, frustrados, abandonan el edificio y huyen de Kabul sin conseguir su objetivo.
 Pero, ¿qué había tras esa puerta, cuyas llaves estaban en poder de siete personas que no se conocían entre ellas, en siete lugares distintos del mundo? ¿Qué fabuloso tesoro intentaban saquear los talibanes? Preparémonos para viajar con la imaginación, queridos lectores, a través de los océanos de tiempo. Miremos ahora Afganistán en el Google Earth, y retrocedamos días, meses, años, siglos.... Porque hubo un tiempo en el esa tierra, que ahora no es más que escombros, era un país asombroso y opulento, cuna de una refinada y mestiza cultura, que fue descrito por los geógrafos como el riquísimo imperio de las mil ciudades. Pero su estrella se apagó, y cayó en el olvido, y no se volvió a saber nada de aquellos fabulosos reyes hasta hace poco más de cien años. Porque al otro lado de aquella puerta, amigos, estaba uno de los mayores y más hermosos tesoros que se hayan imaginado nunca. Y si tomáramos una sola de las miles de monedas que lo conforman, nos resultarían extremadamente familiares. Reconoceríamos en ella algunos caracteres. Sí. Algunos, incluso podrían leer fácilmente palabras escritas en griego. ¿”Cómo es posible”, podríamos pensar? Viajemos, viajemos un poco más hacia el oeste, hacia el principio de esta historia, hasta Babilonia, donde un joven rey macedonio agoniza en su lecho, rodeado por sus generales... Porque la cadena de acontecimientos que llevaron a los mulás al edifico del Tesoro, comenzó ese aciago día de verano del 323 a.d.C., en el que Alejandro, hijo de Filipo, falleció sin heredero.
Pero, ¿qué había tras esa puerta, cuyas llaves estaban en poder de siete personas que no se conocían entre ellas, en siete lugares distintos del mundo? ¿Qué fabuloso tesoro intentaban saquear los talibanes? Preparémonos para viajar con la imaginación, queridos lectores, a través de los océanos de tiempo. Miremos ahora Afganistán en el Google Earth, y retrocedamos días, meses, años, siglos.... Porque hubo un tiempo en el esa tierra, que ahora no es más que escombros, era un país asombroso y opulento, cuna de una refinada y mestiza cultura, que fue descrito por los geógrafos como el riquísimo imperio de las mil ciudades. Pero su estrella se apagó, y cayó en el olvido, y no se volvió a saber nada de aquellos fabulosos reyes hasta hace poco más de cien años. Porque al otro lado de aquella puerta, amigos, estaba uno de los mayores y más hermosos tesoros que se hayan imaginado nunca. Y si tomáramos una sola de las miles de monedas que lo conforman, nos resultarían extremadamente familiares. Reconoceríamos en ella algunos caracteres. Sí. Algunos, incluso podrían leer fácilmente palabras escritas en griego. ¿”Cómo es posible”, podríamos pensar? Viajemos, viajemos un poco más hacia el oeste, hacia el principio de esta historia, hasta Babilonia, donde un joven rey macedonio agoniza en su lecho, rodeado por sus generales... Porque la cadena de acontecimientos que llevaron a los mulás al edifico del Tesoro, comenzó ese aciago día de verano del 323 a.d.C., en el que Alejandro, hijo de Filipo, falleció sin heredero.
Alejandro. Hubiera bastado con que dijera un único nombre con su último aliento, y todo habría sido diferente. Pero murió en silencio, y su cuerpo no estaba frío todavía cuando ya sus generales luchaban entre ellos por heredar su fabuloso imperio, que llegaba desde Macedonia hasta La India. Allí estaban, entro otros, Ptolomeo, Lisímaco, Eúmenes... y Seleúco. Sin hacer grandes esfuerzos por entenderse entre ellos, cada uno se dirigió hacia sus tropas, y comenzaron las guerras de los Diadócos.
 Tras años de lucha, no les quedó mas remedio que llegar a diferentes acuerdos y repartirse las satrapías del imperio de Alejandro, que, inteligentemente, había respetado la organización territorial del imperio persa. En el reparto, Seleúco se quedó con pedazo enorme: desde Siria hasta La India, y estableció su imperio en el 305 a.d.C. Siguió respetando la estructura de satrapías persas, situando en cada una un gobernador designado por él, sátrapas, a fin de cuentas. Mientras, en La India, una nueva dinastía ascendía al poder: los Maurya. Su fundador, Chandragupta, recibió embajadores de Seleúco. El general sabía que no podría controlar las tierras del Indo ante los Maurya, y pactó con ellos: tierras, a cambio de miles de elefantes que incorporar al ejército seleúcida. Como prenda, matrimonios pactados entre ambas dinastías. Chandragupta sonrió y aceptó, y así extendió su imperio hasta las faldas del Hindukush.
Tras años de lucha, no les quedó mas remedio que llegar a diferentes acuerdos y repartirse las satrapías del imperio de Alejandro, que, inteligentemente, había respetado la organización territorial del imperio persa. En el reparto, Seleúco se quedó con pedazo enorme: desde Siria hasta La India, y estableció su imperio en el 305 a.d.C. Siguió respetando la estructura de satrapías persas, situando en cada una un gobernador designado por él, sátrapas, a fin de cuentas. Mientras, en La India, una nueva dinastía ascendía al poder: los Maurya. Su fundador, Chandragupta, recibió embajadores de Seleúco. El general sabía que no podría controlar las tierras del Indo ante los Maurya, y pactó con ellos: tierras, a cambio de miles de elefantes que incorporar al ejército seleúcida. Como prenda, matrimonios pactados entre ambas dinastías. Chandragupta sonrió y aceptó, y así extendió su imperio hasta las faldas del Hindukush.
Los años pasaron. A la muerte de Seleúco le sucedió su hijo Antíoco I, y a éste, Antíoco II. En este momento, el año 250 a.d.C. las guerras de Antíoco con los Ptolomeos de Egipto, alcanzan un nuevo clímax. Es entonces cuando el gobernador de la rica satrapía de Bactriana, aprovechando la oportunidad, declara unilateralmente su independencia de la casa de los Seleúcidas, y funda su propio reino: Bactria (en el norte del actual Afganistán) tomando rápidamente el control del ejército y preparándose para el posible contraataque seleúcida. Y su ejemplo cundió, porque apenas tres años después, Andrágoras, sátrapa de Partia, también declaró la independencia.
Hasta el 210 a.d.C., con un nuevo Antíoco, el tercero, los seleúcidas no fueron capaces de organizar una invasión en la satrapía rebelde. Para entonces, ya llevaba veinte años gobernando en Bactriana una nueva dinastía, la de Eutidemo, que había derrocado a Diodoto, y se había anexionado Sogdiana. Eutidemo y sus nuevos ejércitos grecobactrianos fueron inicialmente derrotados, pero en su repliegue hacia su capital se defendió con éxito, y resistió un terrible asedio durante tres años. Antíoco III, ante la imposibilidad de mantener el sitio por más tiempo, decidió pactar con Eutidemo. De esta manera, el imperio seleúcida reconocía al reino grecobactriano.
Su expansión prosiguió. Ya habían llegado a China hacia el final del siglo III a.d.C., y también se expandieron hacia el oeste, conquistando Traxiana; al norte, Fergana y al sur, más allá del Hindukush, hasta Aracosia. Para el año 180 a.d.C., el reino grecobactriano estaba a las puertas de La India.
 Pero mientras, los partos, guiados por Arsaces se habían rebelado contra Andrágoras. No sólo tomaron el control de la región, sino que, bajo el mando del sucesor arsácida, Mitrídates I, siguieron como una ola imparable hacia el oeste, conquistando el corazón del imperio. La casa seleúcida fue empujada hasta el Mediterráneo, mientras Persia, Media y Babilonia volvía a manos iranias. El resultado es que el reino griego de Bactriana quedó separado para siempre de Occidente, la tierra de donde habían llegado los reyes macedonios. Para entonces, aquellos tiempos resultaban muy lejanos. En Bactria, la cultura helenística y las irania e india, a fuerza de coexistir, estaban impregnándose unas de otras. No se miró al oeste con nostalgia. Las riquezas, el poder, la gloria, estaban en el este.
Pero mientras, los partos, guiados por Arsaces se habían rebelado contra Andrágoras. No sólo tomaron el control de la región, sino que, bajo el mando del sucesor arsácida, Mitrídates I, siguieron como una ola imparable hacia el oeste, conquistando el corazón del imperio. La casa seleúcida fue empujada hasta el Mediterráneo, mientras Persia, Media y Babilonia volvía a manos iranias. El resultado es que el reino griego de Bactriana quedó separado para siempre de Occidente, la tierra de donde habían llegado los reyes macedonios. Para entonces, aquellos tiempos resultaban muy lejanos. En Bactria, la cultura helenística y las irania e india, a fuerza de coexistir, estaban impregnándose unas de otras. No se miró al oeste con nostalgia. Las riquezas, el poder, la gloria, estaban en el este.
En el año 180 a.d.C., la dinastía Maurya fue depuesta por los sungas. Su intolerancia religiosa hacia los budistas fue aprovechada por el rey bactriano Demetrio, que invadió La India, presumiblemente en defensa del budismo. Incorporó las tierras de la llanura del Indo a su reino, y luego prosiguió hacia el este. Los sungas dejarían registros escritos maldiciendo a los helenos, los “yavana”, feroces y sedientos de sangre.
 Los sucesivos reyes bactrianos siguieron avanzando hacia el corazón de La India, hasta que el Menandro, en el año 150, conquistó la ciudad de Paliputra, en el valle del Ganges. En ese momento, la dinastía bactriana eutidémida fue depuesta por otra helenística, la eucrátida, que finalmente tomó el poder en el 140 a.d.C. El desorden en el reino bactriano fue tal que, aprovechando que las conquistas en La India eran tan extensas, el general Menandro dio un golpe de mano y formó el primer reino indogriego, una entidad política separada del reino de Bactria, que no pudo evitar la independencia de facto.
Los sucesivos reyes bactrianos siguieron avanzando hacia el corazón de La India, hasta que el Menandro, en el año 150, conquistó la ciudad de Paliputra, en el valle del Ganges. En ese momento, la dinastía bactriana eutidémida fue depuesta por otra helenística, la eucrátida, que finalmente tomó el poder en el 140 a.d.C. El desorden en el reino bactriano fue tal que, aprovechando que las conquistas en La India eran tan extensas, el general Menandro dio un golpe de mano y formó el primer reino indogriego, una entidad política separada del reino de Bactria, que no pudo evitar la independencia de facto.
A partir de ese momento, la información que se tiene se diluye, y sólo se conoce que el reino Indogriego se fragmentó en numerosas partes con muchos reyes “yavana”, que volvían a unirse más tarde bajo otros yavana más poderosos, y que al morir éstos volvían a separarse.
 Ambos reinos tuvieron una corta vida en paralelo, pues a partir del 140 a.d.C., a través de las estepas comenzó una invasión de los escitas del este, que presionados por otron pueblo indoeuropeo denominado Yue-zi, o kushan, avanzaron hacia el sur penetrando por el norte de Afganistán, y desorganizando no sólo Bactriana, sino también la frontera oriental del imperio parto. Y poco después los kushan también entraron en el reino. Entre ellos se encontraban posiblemente los tocarios, el pueblo indoeuropeo conocido que habitó más al este. A lomo de sus poderosos caballos, los impresionantes catafractos de los kushan y sus arqueros a caballo irrumperion en el debilitado y aun inestable reino bactriano. Los eucrátidas, aunque presentaron una feroz defensa, perdieron en pocos años de guerra el control de su reino, y, repliegue tras repliegue, el último rey grecobactriano, Heliocles, ordenó a sus súbditos huir hacia sus últimas posesiones en La India en el año 130 a.d.C. Los grecobactrianos, que formaban el estrato superior de la sociedad, se llevaron todo lo que pudieron, pero sus mayores tesoros tuvieron que ser escondidos y abandonados. Entre estos tesoros se contaban miles de hermosas monedas, adornos de oro, objetos preciosos procedentes del comercio con China y de los maravillosos artesanos de Bactriana. Fueron éstos tesoros los que aparecieron en el siglo XX. Éste es el origen del oro perdido de Bactriana, el tesoro de las Siete Llaves, que sólo representaba una pequeña parte del total.
Ambos reinos tuvieron una corta vida en paralelo, pues a partir del 140 a.d.C., a través de las estepas comenzó una invasión de los escitas del este, que presionados por otron pueblo indoeuropeo denominado Yue-zi, o kushan, avanzaron hacia el sur penetrando por el norte de Afganistán, y desorganizando no sólo Bactriana, sino también la frontera oriental del imperio parto. Y poco después los kushan también entraron en el reino. Entre ellos se encontraban posiblemente los tocarios, el pueblo indoeuropeo conocido que habitó más al este. A lomo de sus poderosos caballos, los impresionantes catafractos de los kushan y sus arqueros a caballo irrumperion en el debilitado y aun inestable reino bactriano. Los eucrátidas, aunque presentaron una feroz defensa, perdieron en pocos años de guerra el control de su reino, y, repliegue tras repliegue, el último rey grecobactriano, Heliocles, ordenó a sus súbditos huir hacia sus últimas posesiones en La India en el año 130 a.d.C. Los grecobactrianos, que formaban el estrato superior de la sociedad, se llevaron todo lo que pudieron, pero sus mayores tesoros tuvieron que ser escondidos y abandonados. Entre estos tesoros se contaban miles de hermosas monedas, adornos de oro, objetos preciosos procedentes del comercio con China y de los maravillosos artesanos de Bactriana. Fueron éstos tesoros los que aparecieron en el siglo XX. Éste es el origen del oro perdido de Bactriana, el tesoro de las Siete Llaves, que sólo representaba una pequeña parte del total.
 Los kushan tomaron el poder en el reino, pero no destruyeron la cultura helenística, sino que la absorbieron en gran medida. Hablaremos de este poderoso imperio en otro artículo, no obstante, pues ahora debemos seguir con el último impero helenístico de Asia: los indogriegos, que bajo el mando de Menandro I, habían conquistado gran parte del norte de La India.
Los kushan tomaron el poder en el reino, pero no destruyeron la cultura helenística, sino que la absorbieron en gran medida. Hablaremos de este poderoso imperio en otro artículo, no obstante, pues ahora debemos seguir con el último impero helenístico de Asia: los indogriegos, que bajo el mando de Menandro I, habían conquistado gran parte del norte de La India.
Los “yavana” se situaron de nuevo como estrato dominante en una sociedad también de castas, de manera que su dominio fue fácilmente asimilado. A lo largo de los años se sabe que gobernaron unos treinta reyes helenísticos. La cultura, la filosofía y la religión de ambos pueblos se fusionaron con una fuerza extraordinaria.
 Sin embargo, los kushan desde su nuevo imperio bactriano, comenzaron su extensión hacia La India. La mitad occidental del reino indogriego fue conquistada hacia el 70 a.d.C. El reino indogriego quedó limitado a los territorios del Punjab. Pero los pueblos escitas esteparios siguieron presionando sin embargo más allá de las fronteras kushan, y así, en el año 10 a.d.c., el último rey indogriego, Estratón II, fue derrotado. Los últimos herederos del mundo que Alejandro había imaginado habían desaparecido. Pero no su cultura.
Sin embargo, los kushan desde su nuevo imperio bactriano, comenzaron su extensión hacia La India. La mitad occidental del reino indogriego fue conquistada hacia el 70 a.d.C. El reino indogriego quedó limitado a los territorios del Punjab. Pero los pueblos escitas esteparios siguieron presionando sin embargo más allá de las fronteras kushan, y así, en el año 10 a.d.c., el último rey indogriego, Estratón II, fue derrotado. Los últimos herederos del mundo que Alejandro había imaginado habían desaparecido. Pero no su cultura.
 Los reinos grecobactrianos e indogriegos mantuvieron algunas características comunes. Los reyes y la clase dominante era de origen heleno, pero numéricamente era muy inferior a los pueblos sobre los que gobernaban. Éstos, además, eran muy variados, con lenguas, religiones y culturas distintas. La respuesta a los problemas de gobierno fue la misma que ya había empezado a adoptar Alejandro: la fusión cultural. Los gobernantes fueron asimilando la cultura local. Las lenguas comenzaron a fusionarse, y la religión pasó por un proceso de sincretismo, es decir, de unión de corrientes totalmente distintas. Estas ideas permitieron el nacimiento de culturas nuevas, con características tanto helenísticas como autóctonas. Cobró especialmente fuerza la religión budista, que muchos reyes, sobre todo indogriegos, no sólo defendieron con vehemencia, sino que llegaron a adoptar, como Menandro I. De hecho, una de las mejores muestras de este sincretismo cultural es un texto budista llamado “Milinda Phana” (Diálogos con Milinda, es decir, Menandro). Escrito en pali, refleja, copiando el más puro estilo dialéctico platónico, las conversaciones entre Mendandro y un monje budista Nagasena. En las distintas monedas acuñadas por los reyes pueden leerse inscripciones en griego y en idiomas locales, con símbolos adaptados, y referencia a dioses de todos los panteones. Hubo templos maravillosos y estatuas de belleza inigualable. La población, en su mayoría india o irania, disfrutaría junto a la aristocracia “yavana” de antiguos dramas escritos por autores de extraños nombres tales como “Sófocles”, o “Eurípides”, que hablaban de lejanas ciudades del oeste, que ya apenas eran un vago recuerdo para los nobles.
Los reinos grecobactrianos e indogriegos mantuvieron algunas características comunes. Los reyes y la clase dominante era de origen heleno, pero numéricamente era muy inferior a los pueblos sobre los que gobernaban. Éstos, además, eran muy variados, con lenguas, religiones y culturas distintas. La respuesta a los problemas de gobierno fue la misma que ya había empezado a adoptar Alejandro: la fusión cultural. Los gobernantes fueron asimilando la cultura local. Las lenguas comenzaron a fusionarse, y la religión pasó por un proceso de sincretismo, es decir, de unión de corrientes totalmente distintas. Estas ideas permitieron el nacimiento de culturas nuevas, con características tanto helenísticas como autóctonas. Cobró especialmente fuerza la religión budista, que muchos reyes, sobre todo indogriegos, no sólo defendieron con vehemencia, sino que llegaron a adoptar, como Menandro I. De hecho, una de las mejores muestras de este sincretismo cultural es un texto budista llamado “Milinda Phana” (Diálogos con Milinda, es decir, Menandro). Escrito en pali, refleja, copiando el más puro estilo dialéctico platónico, las conversaciones entre Mendandro y un monje budista Nagasena. En las distintas monedas acuñadas por los reyes pueden leerse inscripciones en griego y en idiomas locales, con símbolos adaptados, y referencia a dioses de todos los panteones. Hubo templos maravillosos y estatuas de belleza inigualable. La población, en su mayoría india o irania, disfrutaría junto a la aristocracia “yavana” de antiguos dramas escritos por autores de extraños nombres tales como “Sófocles”, o “Eurípides”, que hablaban de lejanas ciudades del oeste, que ya apenas eran un vago recuerdo para los nobles.
GRECOBACTRIANOS E INDOGRIEGOS EN DBA
La lista que representa a estos reinos es la II/36. Ésta tiene una variante “a” para el reino greco-bactriano y la “b” para el reino indogriego. Como características comunes, los ejércitos de estos reinos presentan una composición mixta: mando y unidades regulares de estilo helenístico y una parte mucho mayor de tropas autóctonas, tanto iranias como indias. Pero veámoslas con más detalle.
 La opción “a”, grecobactriana, tiene un general 3Kn, que representa a la caballlería helenística tipo “Hetairoi”, equipada con armadura pesada y xyston, y otra peana de 3 ó 4 Kn, que representa tropas del mismo tipo o bien tipo catafractos seleúcidas. Luego hay dos peanas de LH,que representan caballería ligera bactriana, tropas iranias que combatían con arco y lanza ligera. Luego, vienen dos complejas opciones de hasta ocho peanas. La primera incluye 4 bases de picas, dos de auxiliares tipo “thureophoroi” helenísticos, y dos peanas de psilois, (arqueros mercenarios cretenses o arqueros montañeses indios), que pueden ser opcionales con una peana de elefantes y otra de Bw indios. Es decir, este grupo representa la primera etapa del reino grecobactriano, cuando todavía tenían contacto con los reinos helenísticos de occidente, y la tradición militar macedonia era mayoritaria.
La opción “a”, grecobactriana, tiene un general 3Kn, que representa a la caballlería helenística tipo “Hetairoi”, equipada con armadura pesada y xyston, y otra peana de 3 ó 4 Kn, que representa tropas del mismo tipo o bien tipo catafractos seleúcidas. Luego hay dos peanas de LH,que representan caballería ligera bactriana, tropas iranias que combatían con arco y lanza ligera. Luego, vienen dos complejas opciones de hasta ocho peanas. La primera incluye 4 bases de picas, dos de auxiliares tipo “thureophoroi” helenísticos, y dos peanas de psilois, (arqueros mercenarios cretenses o arqueros montañeses indios), que pueden ser opcionales con una peana de elefantes y otra de Bw indios. Es decir, este grupo representa la primera etapa del reino grecobactriano, cuando todavía tenían contacto con los reinos helenísticos de occidente, y la tradición militar macedonia era mayoritaria.
 Sin embargo, la otra gran opción sustituye estas últimas ocho bases por tropas exclusivamente iranias: 3 bases de caballería acorazada o catafractos iranios y más LH de caballería ligera bactriana y caballería ligera india. Es decir, es posible hacer una lista exclusivamente de tropas montadas. Con estos ejércitos hicieron frente a las invasiones kushitas.
Sin embargo, la otra gran opción sustituye estas últimas ocho bases por tropas exclusivamente iranias: 3 bases de caballería acorazada o catafractos iranios y más LH de caballería ligera bactriana y caballería ligera india. Es decir, es posible hacer una lista exclusivamente de tropas montadas. Con estos ejércitos hicieron frente a las invasiones kushitas.
 La opción “b”, que es la del reino indogriego, es más sencilla. El general es Cv, en lugar de Kn. En las monedas indogriegas se representan jinetes helenísticos, pero equipados con arcos y lanzas ligeras. Al parecer, tuvieron que cambiar las tácticas de choque con xyston frente a enemigos más ligeros, como los indoescitas, que fueron penetrando en La India. Por ello se equiparon de aquella manera. Luego hay una peana de Lh, que representa caballería ligera india o bien mercenarios escitas. Cuatro peanas de piqueros son el último recuerdo de las tácticas helenísticas, pues luego siguen dos peanas de elefantes indios; tres peanas de arqueros indios Bw, una de las cuales puede cambiarse por Ps, arqueros montañeses indios y una peana de Bd, que representa a los lanceros indios, que luchaban con escudos grandes y estrechos, jabalinas y diferentes tipos de espada, normalmente por delante de los arqueros.
La opción “b”, que es la del reino indogriego, es más sencilla. El general es Cv, en lugar de Kn. En las monedas indogriegas se representan jinetes helenísticos, pero equipados con arcos y lanzas ligeras. Al parecer, tuvieron que cambiar las tácticas de choque con xyston frente a enemigos más ligeros, como los indoescitas, que fueron penetrando en La India. Por ello se equiparon de aquella manera. Luego hay una peana de Lh, que representa caballería ligera india o bien mercenarios escitas. Cuatro peanas de piqueros son el último recuerdo de las tácticas helenísticas, pues luego siguen dos peanas de elefantes indios; tres peanas de arqueros indios Bw, una de las cuales puede cambiarse por Ps, arqueros montañeses indios y una peana de Bd, que representa a los lanceros indios, que luchaban con escudos grandes y estrechos, jabalinas y diferentes tipos de espada, normalmente por delante de los arqueros.
Casi todas las marcas tienen gamas útiles: Xyston, Essex, Old Glory, Magister Militum, etc.
Publicado por caliban66 en 10:26 3 comentarios
Etiquetas: bactriana, griegos, helenistico, indogriego
Crisis de la República Romana II: La Guerra Mitridática
miércoles, 22 de abril de 2009
Nuestro compañero Xoso continúa su serie sobre el colapso de la República romana. Al término de la Guerra de los Aliados, Roma se encontraba ante dos problemas de notable envergadura. El primero era cumplir lo prometido a los itálicos que, o bien se habían mantenido fieles, o bien habían depuesto sus armas a cambio de obtener la ciudadanía. El segundo respondía a asuntos militares, tanto la represión de los últimos focos de resistencia itálica como la inminente guerra que se avecinaba contra Mitrídates del Ponto.
Al término de la Guerra de los Aliados, Roma se encontraba ante dos problemas de notable envergadura. El primero era cumplir lo prometido a los itálicos que, o bien se habían mantenido fieles, o bien habían depuesto sus armas a cambio de obtener la ciudadanía. El segundo respondía a asuntos militares, tanto la represión de los últimos focos de resistencia itálica como la inminente guerra que se avecinaba contra Mitrídates del Ponto.
Por otra parte, las disputas internas romanas entre optimates y popularis no hicieron sino recrudecerse tras la victoria en la Guerra Social. Al frente de los primeros se situaba claramente Sila, brillante militar que había probado su valía tanto bajo órdenes de Mario contra los germanos como en la recientemente finalizada guerra civil. Defensor a ultranza de los valores optimates más conservadores, Sila tuvo como oposición al propio Mario, que había regresado al redil popular y contaba con el decidido apoyo de Publio Sulpicio, tribuno de la plebe en el año 88 a.C.
Reformas de Sulpicio Sulpicio, que había servido como legado en el ejército de Pompeyo Estrabón durante la guerra, poseía una capacidad oratoria muy notable y se las apañó para promulgar una ley que repartía a los nuevos ciudadanos itálicos entre las 35 tribus romanas ya existentes. De esta forma, asegurándose de que no serían aglutinados en unas pocas nuevas tribus sin apenas importancia, Sulpicio otorgaba a los nuevos ciudadanos una gran fuerza política. Ello le valió un elevado favor popular, del que a su vez se valió para proponer su famosa lex comicial, que concedía a Mario la dirección de la guerra contra Mitrídates.
Sulpicio, que había servido como legado en el ejército de Pompeyo Estrabón durante la guerra, poseía una capacidad oratoria muy notable y se las apañó para promulgar una ley que repartía a los nuevos ciudadanos itálicos entre las 35 tribus romanas ya existentes. De esta forma, asegurándose de que no serían aglutinados en unas pocas nuevas tribus sin apenas importancia, Sulpicio otorgaba a los nuevos ciudadanos una gran fuerza política. Ello le valió un elevado favor popular, del que a su vez se valió para proponer su famosa lex comicial, que concedía a Mario la dirección de la guerra contra Mitrídates.
Estas medidas, claramente continuadoras de las políticas anteriores del fallecido Livio Druso, causaron evidente conmoción entre el senado y los optimates. Los cónsules, Sila y Pompeyo Rufo, contraatacaron promulgando un iustitium, que paralizaba forzosamente toda actividad pública, lo cual impedía efectuar las votaciones para aprobar las leyes de Sulpicio. La situación, lejos de mejorar, se descontroló: violentos enfrentamientos sacudieron las calles de Roma, en los que fue asesinado un hijo de Pompeyo Rufo. Ambos cónsules se vieron obligados a escapar y esconderse, incluso Sila recibió ayuda del propio Mario para escabullirse (lo que vendría a indicar que todavía existía cierto respeto entre los dos, aunque probablemente si Mario hubiera sabido de las verdaderas intenciones de Sila no le habría dejado huir).
Sulpicio consiguió que los asustados cónsules retiraran el iustitium, pudiendo así someter a votación sus dos leyes, que fueron aprobadas. Sin embargo, tras su precipitada huida de Roma, Sila había ejecutado ya su movimiento. Tras reunirse con el ejército encargado de sofocar los últimos focos de resistencia en Campania, consiguió poner a la mayoría de las tropas de su parte, haciéndoles creer que si Mario se hacía con el mando de la campaña contra Mitrídates les licenciaría forzosamente y reclutaría nuevas tropas, con lo que se quedarían sin opciones de obtener botín alguno en Asia.
Valiéndose de su nuevo ejército, Sila marchó contra Roma. Esta conducta, siendo la primera vez en la historia que un general romano, comandando un ejército romano, atacaba la propia ciudad de Roma, sentó un pésimo precedente para muchos de los enfrentamientos civiles que vendrían después. El asalto resultó bastante sencillo al carecer Roma de una guarnición estable con la que defenderse, pese a lo cual llegaron a desatarse algunos combates en diversas zonas de la urbe, donde sectores de la plebe consiguieron atrincherarse y hostigar a las tropas de Sila desde las ventanas y tejados de los edificios. Una vez superada esta resistencia, Sila se hizo con el control absoluto de la ciudad y dictó oficialmente una lista de hostis publicus (enemigos públicos) para deshacerse de sus rivales políticos. Si alguien era declarado enemigo público significaba que cualquiera podría matarle con total impunidad, lo que condujo inmediatamente al asesinato de Publio Sulpicio y a la huída de Cayo Mario, que hubo de ocultarse en África.
Guerra contra Mitrídates Una vez aniquilados o apartados sus principales enemigos, Sila hizo aprobar a toda prisa una serie de leyes de corte conservador que desmontaban parte de la legislación de Sulpicio y a su vez reforzaban a los sectores políticos optimates. Sin embargo, su posición recibió un duro revés al celebrarse las votaciones de los dos nuevos cónsules para el año 87, saliendo elegidos Cornelio Cinna y Cneo Octavio, ambos opuestos a Sila. Este intentó maniobrar para proteger a su amigo y entonces compañero en el cargo, Pompeyo Rufo, asignándole la dirección de parte del ejército de Italia (para que cuándo concluyese su mandato no se convirtiera en un simple ciudadano sin cargo público, muy vulnerable ante cualquier posible represalia). La jugada salió mal en tanto que Rufo fue emboscado y asesinado cuándo se dirigía al encuentro con sus nuevas tropas, acción que contó posiblemente con el beneplácito de Pompeyo Estrabón.
Una vez aniquilados o apartados sus principales enemigos, Sila hizo aprobar a toda prisa una serie de leyes de corte conservador que desmontaban parte de la legislación de Sulpicio y a su vez reforzaban a los sectores políticos optimates. Sin embargo, su posición recibió un duro revés al celebrarse las votaciones de los dos nuevos cónsules para el año 87, saliendo elegidos Cornelio Cinna y Cneo Octavio, ambos opuestos a Sila. Este intentó maniobrar para proteger a su amigo y entonces compañero en el cargo, Pompeyo Rufo, asignándole la dirección de parte del ejército de Italia (para que cuándo concluyese su mandato no se convirtiera en un simple ciudadano sin cargo público, muy vulnerable ante cualquier posible represalia). La jugada salió mal en tanto que Rufo fue emboscado y asesinado cuándo se dirigía al encuentro con sus nuevas tropas, acción que contó posiblemente con el beneplácito de Pompeyo Estrabón.
Muerto Rufo, Sila se esforzó por mejorar ligeramente sus relaciones con Cinna. Consiguió que el cónsul prometiese respetar las leyes y medidas excepcionales recientemente aprobadas, y casi inmediatamente partió hacia Asia con su ejército. Allí esperaba, por supuesto, Mitrídates VI Eupator, monarca del Ponto extremadamente hostil a Roma durante todo su largo reinado. Talentoso general y hábil político y conspirador, Mitrídates había salido airoso de las disputas internas contra su propio hermano para luego extender su control e influencia (a veces mediante las armas) por Paflagonia y Bitinia. Precisamente sus injerencias e intereses en Bitinia le habían conducido a un enfrentamiento contra Roma. Aprovechando la confusión de la Guerra Social en Italia, Mitrídates se había deshecho del enviado romano para gestionar la zona (Manio Aquilio) para luego instigar una serie de numerosos y virulentos levantamientos anti-romanos por toda la provincia de Asia. Mientras Sila perdía un tiempo precioso imponiéndose por la fuerza en Roma, Mitrídates realizaba su siguiente movimiento. Envió una avanzadilla a Grecia con Arquelao, uno de sus generales, al frente. Al tiempo que el grueso del ejército póntico se congregaba en Anatolia bajo órdenes de Taxilas (otro general de Mitrídates), Arquelao tomó Delos por asalto y entregó el tesoro de la isla a los atenienses, que no dudaron en darle la bienvenida e iniciar una cacería de todos los itálicos y “sospechosos prorromanos” presentes en su ciudad. Los planes de Mitrídates consistían probablemente en utilizar Atenas como cabeza de puente para invadir el Peloponeso y Beocia con su ejército y provocar una nueva oleada de revueltas antirromanas por toda Grecia y Macedonia.
Mientras Sila perdía un tiempo precioso imponiéndose por la fuerza en Roma, Mitrídates realizaba su siguiente movimiento. Envió una avanzadilla a Grecia con Arquelao, uno de sus generales, al frente. Al tiempo que el grueso del ejército póntico se congregaba en Anatolia bajo órdenes de Taxilas (otro general de Mitrídates), Arquelao tomó Delos por asalto y entregó el tesoro de la isla a los atenienses, que no dudaron en darle la bienvenida e iniciar una cacería de todos los itálicos y “sospechosos prorromanos” presentes en su ciudad. Los planes de Mitrídates consistían probablemente en utilizar Atenas como cabeza de puente para invadir el Peloponeso y Beocia con su ejército y provocar una nueva oleada de revueltas antirromanas por toda Grecia y Macedonia.
Sila, tras llegar finalmente a Grecia, avanzó rápidamente contra Atenas y puso sitio a la ciudad. El asedio fue largo y difícil, y no se completó con éxito hasta comienzos del año 86 a.C. Arquelao escapó por mar, mientras Sila hacía pagar cara su traición a los atenienses, arrasando parte de la polis y ejecutando a casi toda la población sin miramientos. Poco después desembarcó Taxilas en ayuda de Arquelao, pero Sila los venció a ambos en Beocia de forma contundente. Derrotados sus generales en Grecia, las cosas no pintaban nada bien para Mitrídates. Los fracasos militares ocasionaron que buena parte de la oligarquía helena en Asia Menor le retirase su apoyo, por lo que se vio obligado a radicalizar todavía más sus postulados en un intento por atraerse ahora a las clases bajas de las poleis. Además de dictar leyes favoreciendo la liberación masiva de esclavos, llegó a constituir toda una red de espionaje para desenmascarar y perseguir a sus “enemigos prorromanos”.
La situación de Sila, pese a sus victorias, tampoco era precisamente idílica. El motivo debemos buscarlo, para variar, en un nuevo enfrentamiento civil en la propia Roma. Pero de eso hablaremos en el siguiente artículo.
DBA Los ejércitos romanos que participaron bajo órdenes de Sila tanto en la Guerra de los Aliados como en el enfrentamiento contra Mitrídates deben representarse con la conocida lista II/49 Romanos de Mario y sus 8 famosas plaquetas de Bd. Si se desea representar una batalla o escaramuza entre Roma y sus enemigos confederados de la Guerra Social, lo más adecuado sería que el ejército de los "aliados" también utilizase la misma lista, a fin de cuentas los itálicos de entonces ya habían combatido bajo órdenes de Roma en multitud de guerras y lo más lógico es que dominasen el estilo de combate y formación romano. La gama de miniaturas a escoger es muy amplia, aunque recomiendo de forma especial la gama de romanos de Mario de Corvus Belli, y también las últimas minis que ha sacado Xyston.
Los ejércitos romanos que participaron bajo órdenes de Sila tanto en la Guerra de los Aliados como en el enfrentamiento contra Mitrídates deben representarse con la conocida lista II/49 Romanos de Mario y sus 8 famosas plaquetas de Bd. Si se desea representar una batalla o escaramuza entre Roma y sus enemigos confederados de la Guerra Social, lo más adecuado sería que el ejército de los "aliados" también utilizase la misma lista, a fin de cuentas los itálicos de entonces ya habían combatido bajo órdenes de Roma en multitud de guerras y lo más lógico es que dominasen el estilo de combate y formación romano. La gama de miniaturas a escoger es muy amplia, aunque recomiendo de forma especial la gama de romanos de Mario de Corvus Belli, y también las últimas minis que ha sacado Xyston.
Para las fuerzas dirigidas por Arquelao y Taxilas en Grecia, corresponde la lista II/48 Mitridáticos; ejército versátil y muy personalizable. Para las miniaturas, podéis rebuscar de nuevo entre las gamas de Xyston y Corvus Belli.
Publicado por Endakil en 3:27 3 comentarios
Etiquetas: historia, mitrídates, romanos
Malta: el último asedio de las Cruzadas
martes, 7 de abril de 2009
Esta semana, nuestro colega Blooze nos trae este magnífico artículo sobre el duro asedio otomano a Malta.
Dos veces a lo largo de su historia tuvo que soportar la isla de Malta los rigores de un asedio por parte de una potencia mucho mas fuerte, el mayor de ellos en 1565 cuando por si sola recibio el asalto de las tropas del islam.
Suleiman el Magnifico estaba determinado a añadir la isla a su ya larga lista de conquistas por una serie de razones. Era la nueva sede de los empedernidos enemigos del sultan: los Caballeros Hospitalarios, mas conocidos en esta epoca como de San Juan, que tras vagar por Europa tras su expulsion de Rodas en 1522 por el propio Suleiman consiguieron la cesion de la isla a perpetuidad de manos de Carlos I de España.
Desde su base en el Gran Puerto los Caballeros atacaban con gran exito las ricas rutas comerciales musulmanas. Otra de las razones, y tal vez la mas importante, era que, conquistando la isla, tendrian los otomanos una base perfecta para atacar Sicilia e Italia. Tras nombrar a Mustafa Pasha como general al mando de las tropas en tierra y a Pialí Baja como jefe de la flota, a los que mas tarde se uniria el gran marino Turgut Reis, el destino de la isla perecia sellado.
Mustafa Pasha, tras algunas escaramuzas con la caballeria de la orden, en su mayor parte acantonada en Mdina, no tardo en atacar Castilla (las defensas que protegian Birgu) el dia 20, pero sufrieron un sangriento reves, siendo este el primero de muchos. Tras establecer su campamento principal en Marsa los turcos dirigieron sus esfuerzos contra el fuerte San Elmo que guardaba las entradas del Gran Puerto y de la bahia de Marsamuscetto desde el extremo de la peninsula de Sciberras. La razon principal fue la insistencia de Piali en que la flota estaria mas segura en Marsamuscetto.

San Elmo originalmente estaba defendido por Luigi Broglio, 52 caballeros y 800 soldados, los cuales resistieron todos los asaltos durante 31 dias. Los turcos instalaron artilleria pesada en el monte Sciberras y, alternaron costosos asaltos con masivos bombardeos que poco a poco destrozaron los muros de la fortaleza. Aun asi la guarnicion se aferraba a sus posiciones, recibiendo cada noche refuerzos mandados en barcas desde San Angelo y evacuando a los heridos mas graves. Fue tan solo despues de la llegada del afamado corsario Turgut Reis con mas refuerzos el 30 de Mayo que las tornas cambiaron para los defensores. Este experimentado combatiente asumio el mando, y no contento con los progresos pronto establecio nuevas baterias que rodeaban San Elmo, concretamente en Tigne y Gallow's Point de forma que el fuerte recibia fuego cruzado desde tres puntos distintos. Una serie de renovados asaltos desgastaron a la guarnicion y el 7 de Junio los jenizaros consiguieron tomar el revellin que protegia el norte del fuerte. De todas formas el gran asalto del 16 (iniciado por una fuerza de voluntarios fanaticos iaylars) no consiguio destruir a la guarnicion, aunque a esas alturas los fosos estaban llenos de cadaveres en descomposicion de anteriores asaltos y la fortificacion casi destruida.
Turgut Reis ademas hizo construir unos atrincheramientos para proteger futuros asaltos del fuego de flanco que realizaban desde San Angelo. Asi mismo impuso patrullas navales que acabaron con los refuerzos que llegaban de noche desde Birgu a San Elmo. Desgraciadamente para los turcos, mientras realizaba una inspeccion de las obras Dragut fue herido de gravedad y ya no se recobraria, muriendo pocos dias despues. A partir del dia 17 el fuerte quedo completamente aislado y, aunque las tropas cristianas resistieron aun unos cuantos asaltos mas, el dia 23, tras ya haber sufrido los turcos cerca de 8000 bajas, las banderas del islam coronaban las murallas que quedaban del fuerte. Aunque no solo las banderas se veian desde las posiciones de los defensores al otro lado del puerto: tambien se veian las cabezas clavadas en picas de los ultimos combatientes del fuerte. El mensaje era claro, esta vez los Caballeros no tendrian la oportunidad de rendirse como ya hicieran en Rodas. Segun parece De la Valette no se amilano, ordeno matar a los prisioneros capturados y envio sus cabezas a las posiciones turcas disparadas desde los cañones de las defensas.
Hubo una pausa en los combates mientras los esclavos turcos situaban de nuevo las baterias para hacer fuego sobre Birgu y Senglea. La valette utilizo el respiro para pedir ayuda al Papa y al Virrey de Sicilia, aunque fue lo suficientemente sensato de no confiar plenamente en las promesas de refuerzos que le realizaron, ya que desde el comienzo del asedio tan solo se habian recibido 600 hombres al mando de Juan de Cardona, en su mayor parte voluntarios que, sorprendentemente, llegaron a Birgu tras cruzar las lineas enemigas. Mientras 70 cañones apuntaban a San Angelo, y un numero similar de galeras fueron arrastradas por tierra con grandes esfuerzos y botadas en la parte mas al sur del Gran Puerto para realizar un ataque simultaneo desde mar y tierra sobre Senglea y el fuerte San Miguel. El ataque no tardo en llegar, el 15 de Junio, en las murallas que protegian la entrada de la peninsula, los defensores aguantaron el embite ayudados por refuerzos que llegaban desde Birgu a traves de un puente construido para la ocasion. A su vez el asalto por mar se topo con empalizadas construidas en el mar que frenaron su avance y una fuerza escogida de 1000 jenizaros fue destrozada al perder 800 hombres a causa de una bateria a los pies de San Angelo y que hasta ese momento habia estado oculta. Impasible ante las terribles perdidas que sus hombres estaban teniendo, Mustafa Pasha lanzo asalto tras asalto contra las murallas de San Miguel y Castilla en el curso de las siguientes semanas. Todos fueron rechazados. El exito casi lo consiguieron en San Miguel el 7 de Agosto, incluso De la Valette creyo no poder cerrar la brecha abierta, pero en el momento de la victoria un ataque sopresa por parte de la guarnicion de Mdina al campamento turco forzo a Mustafa a retirar a sus hombres. La siguiente crisis ocurrio el 18 cuando una mina fue explosionada bajo las murallas de Castilla y el Gran Maestre hubo de reagrupar en persona a los aturdidos defensores, pero antes que acabara la batalla, que duro dos dias y una noche, los Caballeros consiguieron cerrar la brecha y destruir dos torres de asalto. En esos momentos tan solo 600 de los defensores se encontraba en condiciones de luchar, pero ninguno se consideraba herido si aun podia caminar.

Pronto el alto mando turco comenzo a tener divergencias sobre la continuacion del asedio. Piali Baja queria retirar sus naves antes de que llegaran las tormentas del invierno, pero Mustafa Pasha era mas obstinado. Tan solo la combinacion de la falta de proyectiles, municiones y alimentos (los turcos habian calculado un corto asedio y ya se llevaban 2 meses y medio), las enfermedades que asolaban el campamento, el humillante rechazo en Medina donde la guarnicion vistio a las mujeres con ropas de soldado para hacer creer al enemigo que la guarnicion era mas fuerte de lo que era en realidad, fustrando asi el asalto. Todo esto convencio a Mustafa Pasha para comenzar a considerar la evacuacion.
El factor determinante fue la largamente esperada llegada de refuerzos desde Sicilia. El 8 de Septiembre el empeño del general turco llego a su fin y ordeno el reembarco de los supervivientes de su ejercito. Tras combatir en una accion de retaguardia en las colinas de Naxxar donde la caballeria recien llegada cargo impetuosamente, los turcos finalizaron la evacuacion abandonando las costas de Malta con destino a Estambul para hacer frente a la ira del sultan.
El asedio a Malta habia Finalizado, aun mas importante, el avance del islam hacia occidente habia sido detenido, devolviendo el golpe los cristianos en Lepanto 6 años mas tarde, pero eso ya es otra historia.
ASEDIO DE MALTA PARA DBX
Para representar esta campaña lo ideal seria utilizar la "Extension DBA 1500-1900" de Tony Barr, siendo los ejercitos participantes:
16) Caballeros de San Juan 1310-1570. 2x3Kn, 2x4Sp or 4Pk, 3x4Cb or 4Sh, 1xArt, 4x2Ps. (162b)
19) Españoles/Imperiales 1519-1559. 1x3Kn, 1x2LH or 4Pi, 1x2LH or 4Pk, 1x4Pi or 4Pk, 2x4Pk, 1x3Wb/3Bd (Sword) or 4Sh, 4x4Sh/2Ps, 1xArt.
67) Turcos Otomanos 1512-1570. 4x3Cv, 2x2LH, 2x4Bw or 4Sh or 2LH, 1x2LH or 3Bw or 3Sh, 1x2LH or 3Bd, 2x2LH/3Dr/2Ps or Art.
Las fuerzas a representar serian (segun Francisco Balbi di Correggio, uno de los combatientes):
Caballeros hospitalarios:
500 caballeros hospitalarios
400 soldados españoles
800 soldados italianos
500 soldados de galeras
200 soldados griegos y sicilianos
100 soldados de la comandancia de San Elmo
100 sirvientes de los caballeros hospitalarios
500 esclavos de galeras
3000 soldados reclutados entre la población maltesa
Total: 6.100
Refuerzos españoles:
8-10000 soldados, principalmente infanteria.
Fuerzas otomanas:
6000 cipayos (caballería)
500 cipayos de Caramania
6000 jenízaros
400 aventureros de Mitilene
2500 cipayos de Rouania (Argelia)
3500 aventureros de Rouania
4000 fanáticos religiosos Iaylars
6000 voluntarios varios
Corsarios varios de Trípoli y Argel
Total: 28500 de Oriente, 48000 en total
(En estas cifras solo se incluyen combatientes, no esclavos ni supernumerarios)
Bibliografia:
Malta 1565, Tim Pickles
A guide to the battlefields of Europe, David Chandler
The Great Siege: Malta 1565, Ernle Bradford
Varios numeros de la revista Military Modelling